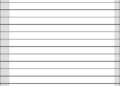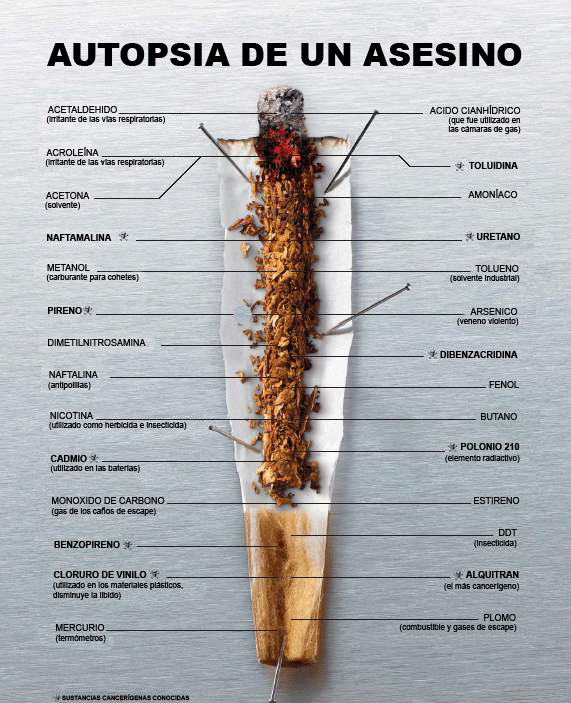Gil-Manuel Hernàndez i Martí
Gil-Manuel Hernàndez i Martí
Sociólogo e historiador.
Profesor Titular del Departament de Sociologia i Antropologia Social,
Universitat de València
Viene sucediendo desde hace demasiados años en la democracia española: millones de votos corruptos se depositan en las urnas en cada convocatoria electoral. Se trata de votos de ciudadanos para los cuales la corrupción demostrada de los partidos por los que votan no supone ningún problema ético, antes bien existe una alto grado de complicidad con dichos partidos, que se demuestra en una confianza persistentemente reiterada, elección tras elección. Sin remordimientos y sin vergüenza.
Para los electores que votan corrupto lo fundamental es que los elegidos “sean de los míos”, sin más consideraciones ni reflexiones. Existe, más bien, una especie de fanático apego casi religioso a unas siglas o unos líderes, una adhesión inquebrantable a prueba de cualquier barbaridad o negligencia, una fidelidad extrema y aparentemente irracional que solo se puede entender desde el conocimiento de dos importantes vectores de la historia española.
El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que España fue uno de los estados europeos donde más tardíamente se quebró el feudalismo como modo de organización económica y social. La lenta y problemática incorporación española a la modernidad implicó el mantenimiento de lo que podríamos catalogar como un fuerte atavismo feudal, consistente en el arraigo de una mentalidad de vasallo en una gran parte de la población, una forma de pensar que justificaba y legitimaba las relaciones clientelares y caciquiles, tan denunciadas por las fuerzas progresistas a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Según esta perversa forma de entender las relaciones sociales, una extensa capa de los dominados tendía a pensar que para ser prácticos y arrancarle provechos materiales a la vida había que resignarse, bajar la cabeza y ponerse al servicio de los señoritos, creyendo que ellos gestionarían mejor el poder, porque a fin de cuentas siempre había sido así y no podía ser de otra manera, y que estando a bien con ellos podrían caer una migajas con las que vivir mejor y en orden, a salvo del espantoso caos que podrían traer posibles revoluciones izquierdistas, como anunciaban los señores que ocurriría si sus súbditos no les seguían siendo fieles. Con esta mentalidad servil, miedosa e inmovilista, profundamente interiorizada en la psique de millones de personas, reproducida generación tras generación y reforzada con los mensajes ultraconservadores de la Iglesia católica, solo cabía esperar que las élites perpetuaran su poder, cambiando los ropajes feudales y autoritarios por los capitalistas y formalmente democráticos, mientras sus fieles servidores confiaban en que “por goteo” la riqueza de los poderosos filtrara al común de la población.
El segundo de los vectores apunta a lo que podríamos denominar como franquismo psíquico, que se refiere a una idea muy arraigada durante los cuarenta años de dictadura, que se sintetiza en la creencia de que la política es peligrosa y perjudicial, por lo que hay que alejarse de ella como de la peste. Según esta idea, que constituye una de las peores herencias del franquismo y que todavía hoy permanece sólidamente asentada en la psique de millones de personas, es mejor ser “apolíticos” porque la política no lleva a nada bueno, solo a conflictos y divisiones. Por eso los “políticos” son malos y son necesarios los expertos, los que de verdad “saben”. Como consecuencia, la tarea esencial de los gobernantes debe ser gestionar “técnicamente” el país para que todo funcione adecuadamente y “crear riqueza”. Si para Franco el ejemplo perfecto era la gestión de un cuartel por un oficial con dones de mando, para los neoliberales actuales la referencia es la gestión eficiente y “neutra” de una gran empresa por un profesional cualificado.
El problema es que cuando convergen estos dos vectores señalados, el atavismo feudal y el franquismo psíquico, la existencia de millones de votos corruptos está asegurada. Pues, por uno lado, las personas que los emiten están convencidas de que aunque el mundo es injusto ello es inevitable y que si los ricos lo son quizás es porque se lo merecen y que, dado que su poder es enorme, lo más inteligente es arrimarse a ellos y recoger todo lo que se pueda mientras se pueda. Por otro lado, esos mismos votantes piensan que la política es algo molesto y que con su voto solo ayudan a que no haya política ni ideología, que todo lo contamina y arruína, sino simple “gestión profesional” para que las cosas funcionen “como Dios manda”. Que los gobernantes elegidos con esos votos cómplices perpetren “pelotazos”, cometan prevaricación, cohecho, evasión fiscal, alzamiento de bienes, nepotismo o saqueen las arcas públicas con multitud de concursos amañados, sobrecostes imposibles y comisiones ocultas no importa tanto como que al final de la corrida “haya trabajo”, fluya el “crédito” y que el “desarrollo” y el “progreso” traigan bienestar, promuevan el consumo y callen la boca a esos malditos y resentidos izquierdistas que solo saben que protestar y organizarse para traer el odio, la barbarie y el “comunismo”. En una palabra, que para esos millones de depositantes de votos corruptos, la corrupción es un mal menor, en cierto modo un peaje casi inevitable, al lado de los beneficios que se supone que les va a reportar. La consigna “si hay mucho para ellos algo habrá para nosotros” sintetitza a la perfección la situación.
Así que, mientras no cambien ciertas mentalidades, y eso no es cuestión ni de un día ni de dos, es muy probable que millones de votos podridos, emitidos democráticamente por ciudadanos con muy poca estima por la democracia, sigan introduciéndose en las urnas para seguir apoyando a esos corruptos de toda laya que han ido convirtiendo la política en un sucio vertedero. La situación solo se revertirá si una ciudadanía comprometida de verdad con la decencia y los más altos valores democráticos es capaz de imponerse en número y fuerza a esos millones de pequeños accionistas de la corrupción sistémica que con su miserable pragmatismo de siervos voluntarios legitiman a unas oligarquías tan recalcitrantes como inhumanas. Los electores con un sentido de responsabilidad histórica tienen la última palabra.