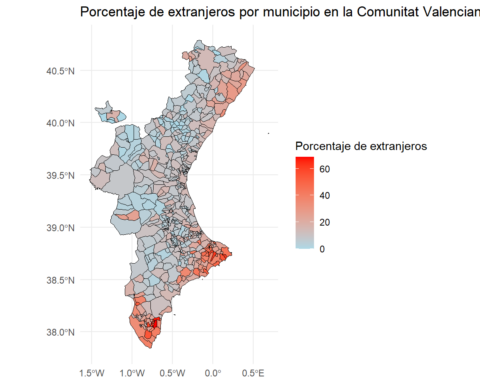Director de Valencia Noticias.
1527. Diego de Quintana fue un fiel soldado cuando en la Isla del Gallo Francisco Pizarro trazó su línea en la arena invitando a sus hombres a elegir entre ser ricos, si cruzaban la marca en dirección al Perú, o regresaban pobres, sin gloria, pero seguros a Panamá.
14 valientes cruzaron la línea, el resto decidió volver y olvidar una conquista imposible. El grupo del trujillano abandonó a los desertores y decidió atravesar la pequeña selva en dirección a la cercana Isla de la Gorgona.
Avanzaron entre árboles y plantas sin mirar atrás, así lo había ordenado Pizarro.
Agotados llegaron a una pequeña bahía y descansaron, la idea del obcecado extremeño era volver a la colonia, dar a aviso de rescate a los cobardes, juntar hombres y navíos y conquistar las tierras del Perú. Lo que Pizarro y sus soldados no sabían era cuándo y dónde serían salvados. Tarde o temprano tropezarían con alguna nave española, decía el extremeño. Tarde o temprano.
Extenuado tras meses de caminata y luchar con indios rebeldes y belicosos, Quintana decidió esperar, al igual que sus compañeros, el navío que lo devolviera al refugio de la colonia hasta una nueva misión. Solo quedaba esperar y Dios proveería.

El soldado jugó con la arena y oteó el mar. Lo único que llegaba a la playa era una multitud de pequeñas olas que castigaban a un ramerío casi putrefacto y a un viejo tronco hueco. Pensó en sus compañeros al otro lado de la isla. Todos estarían en la misma situación.
Agudizado su ingenio por el hambre y las calamidades vividas Quintana decidió ir en busca de comida. Abandonó a sus compañeros y recorrió la isla en busca de víveres. Poco había para elegir. Se conformó con abrir un coco y sentarse a descansar. Sin darse cuenta había hecho una larga caminata. La tarde avanzaba rápido y el soldado decidió volver con los suyos. Apenas avanzó unos pasos sintió el rocé de un aguijonazo en el cuello. Se tocó y vio su sangre. Miró a hacia la selva y no detectó nada. Nada se movía, nada se escuchaba. Sacó su espada y empezó a caminar a grandes pasos. Cuando intentó ganar unos metros se tambaleó como un animal herido y cayó de rodillas. Quiso gritar pero fue inútil, se desplomó con la boca abierta.
Quintana despertó bajo un chozal de ramas, hojas y barro plagado de mosquitos y un olor hediondo. Rayos de luna se filtraban entre el ramaje. Buscó incorporarse y sintió un pinchazo en el estómago. Terminó vomitando y encogiéndose como un recién nacido. Se quedó así unos segundos y volvió a tumbarse de espaldas. Sentía que el cuerpo le pesaba como cien barriles de vino. Abrió los ojos y vio a su lado un salvaje semidesnudo, largos pelos, nariz achatada, ojos pequeños, corto de piernas, piel brillante y fuerte de complexión. De pie, el salvaje parecía una de esas deidades bárbaras de las que mucho había oído hablar Quintana en los barcos y colonias.
El indio tocó con un pie a Quintana y éste salió de su ensimismamiento. El indio dijo algo y otro mucho más delgado y feo entró en la pequeña choza. El español tocó su cuerpo y lo notó desnudo, poco a poco fue tomando conciencia de cuál era su situación. El indio flaco hizo un gesto con la mano y con un lenguaje incomprensible empezó a chillarle al prisionero. Quintana entendió que debía levantarse y con mucho esfuerzo se puso de pie. Quedó encorvado como un anciano. Entre los dos indios sacaron a Quintada al exterior y lo enfrentaron a una veintena de guerreros con lanzas, arcos y cerbatanas que lo estaba esperando. Un grupo de indios viejos indicó que acercaran al preso. El soldado español temblaba. Se sentía enfermo, con frío y hambriento y en silencio encomendó su alma a Dios. Lo arrojaron frente a los guerreros y Quintana, de rodillas, recordó sus lejanos orígenes nobles, vieja sangre de señores corría por sus venas; enderezó su tronco y miró desafiante a los hombres que tenía enfrente. De morir había que hacerlo con dignidad. Cinco indios prepararon sus cerbatanas.
– Matadme si así lo queréis, dijo Diego de Quintana.
Los indios más viejos se miraron entre sí. Uno de ellos se acercó al soldado y tocó sus barbas y sus largos pelos. Miró la pequeña herida del cuello y olió el cuerpo del prisionero. Observó la espalda del rehén y la descubrió plagada de golpes y lesiones. Tocó los brazos del español y notó sus músculos. Tocó su pecho y notó el pelo que lo cubría. La mano bajó hasta los testículos del soldado y Quintana se tensó como un arco. A punto estuvo de soltarle un golpe al viejo pero se sabía en desventaja y pensó que todavía estaba con vida. El español no realizó un solo gesto mientras el anciano lo examinaba. Finalmente, el indio ayudó al preso a levantarse y se dirigió a los guerreros.
Quintana escuchó el palabrerío de aquel salvaje en cueros durante largo rato. A cada palabra del viejo los guerreros gritaban y alzaban sus lanzas. Un fuego crepitaba cerca y Quintana pensó que el infierno debía ser parecido al lugar donde se encontraba. La suave claridad de la noche, y el baile de las llamas, daba un aire de alucinación a cuanto lo rodeaba. Cuando el anciano terminó de hablar llevaron al español a la choza y le ofrecieron frutas, agua y algo de carne de seca. Diego de Quintana no entendía el porqué de mantenerlo con vida pero comió y bebió y notó que, aun extenuado, su cuerpo agradecía los alimentos. Antes de dormirse pensó que el buen Dios no lo abandonaría entre aquellos salvajes y que su hora no había llegado, aun no…, siendo tan joven.
En cuanto rompió el alba tres indios fueron en busca del español y lo dejaron en medio de un gran círculo de guerreros con lanzas. Los viejos de la tribu observaban. Uno de ellos le arrojó la espada y todos esperaron. Quintana entendió el mensaje: tenía que luchar. En cuanto tomó la espada uno de los salvajes se abalanzó contra él lanza en mano. El soldado sacó en valía toda su experiencia y cuando el indio estuvo próximo Quintana se giró hacia la derecha, dejando que el salvaje pasará de largo provocándole un severo corte en los riñones. El indio quedó tendido en el suelo sangrando y chillando de dolor. Entre cuatro los recogieron y se lo llevaron. Los viejos de la tribu murmuraron entre ellos. Un nuevo indio saltó de la formación y se enfrentó a Quintana. Esta vez no se abalanzó sobre el español sino que comenzó a girar alrededor de él aproximándose poco a poco. Quintana esperó y cuando el salvaje se vio cerca y listo para dar el primer lanzazo, el español se arrojó a sus pies clavándole la espada en una pierna. El indio no daba crédito al rápido movimiento del soldado y cayó malherido al suelo con un tajo feo en la pierna derecha. Toda la indiada comenzó a murmurar. Quintana se puso de pie y miró al resto de guerreros. Uno de ellos quiso avanzar pero el más viejo de los hombres gritó y el indio se detuvo en seco. El viejo caminó hasta Quintana y comenzó a hablarle en su lengua extraña. Tocó el pecho del español y señaló a los guerreros, tocó la mano del soldado y volvió a señalar a los guerreros. El viejo habló y dos indios y tres mujeres aparecieron detrás del círculo de hombres. A una de las mujeres le falta una mano, a otra una pierna y la tercera presentaba una gran herida en su pecho izquierdo. De los dos guerreros a uno le habían amputado la pierna a la altura de la rodilla y al segundo el brazo.
Quintana contempló a los tullidos en silencio y miró fijamente el cuerpo de las mujeres. El viejo indio tocó la espada del español y señaló al quinteto de mutilados.
Diego de Quintana entendió el mensaje, aquello fue obra de soldados españoles. Demasiado castigo para unas gentes desnudas y sin dominio de las armas. El viejo miró con severidad al joven sin decir una palabra. Quintana arrojó su espada al suelo diciéndole al viejo:
– Si me dejáis con vida os enseñaré a luchar.
El anciano miró a los ojos del guerrero español, tomó la espada y volvió a colocarla en su mano. Quintana se acercó hasta el indio que quiso atacarlo en último lugar y puso la espada a sus pies. En nativo cambió su mirada con el anciano y éste asintió con su cabeza.
El salvaje agarró el arma.
El soldado llegado de ultramar fue bautizado como Aguey y durante cinco largos años atemorizó a la tropa conquistadora. Un arcabucero selló para siempre los logros del nuevo indiano y una pesadilla de fuego y sangre tumbó el poblado en nombre de un rey lejano. La mañana tímidamente despuntaba en un día de 1532.