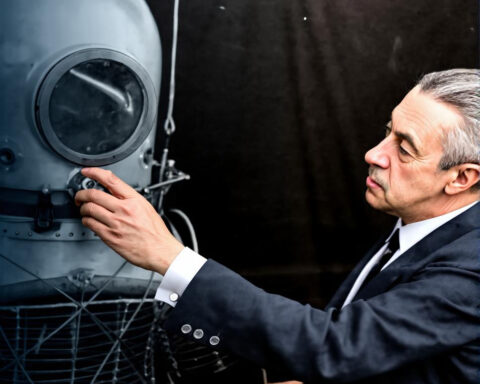Eran las 9 de la mañana. El sol iluminaba la plaza y a los pocos transeúntes que comenzaban su andadura. Un tranvía y un automóvil, de imagen cortada, esperan. Los toldos de las tiendas exclusivas de muebles, decoración y regalos ya se abrieron y una farola se alzaba esbelta sosteniendo el cableado eléctrico. Al fondo la Caja de Previsión Social, llamada “Finca del Chavo” por sus 10 céntimos de ayuda, con su torre y su templete alcanzando otros horizontes y el cielo claro azul. Apenas se aprecia la verja de la Estación del Norte, la de los caminos de hierro y silbato, la de los viajes soñados, con maletas de cartón conducidas hacia estaciones de guardabarreras con gorra. Todo combina, lo antiguo y la modernidad de ese primer tercio de siglo.

La plaza hace ya algunos años que cambió su fisonomía. Edificios esbeltos se alzaron irrumpiendo el horizonte, ocultando antiguos trazados de una ciudad aún pueblerina, anclada en un pasado decimonónico, pero lleno de esperanza.
Dos hombres, uno sentado sobre un montículo de arena, contemplan el ir y venir de las palomas, lanzándoles parte del bocadillo que engullían. Las aves se convierten en mudas espectadoras por la supervivencia. Son aire y tierra, como la montañita alzada como primera piedra antes de la construcción del pavimento de una plaza proyectada para los viandantes, un lugar de la ciudad que se convertiría en pabellón de flores rodeado de automóviles y tranvías.
El hombre sigue lanzando los restos de pan desmenuzado por la curiosidad de ver qué paloma lo alcanza primero. La lucha por la vida en una época previa a la guerra civil donde su truncaron muchas de las ilusiones. La arena quizá formó el saco de la trinchera que impedía la onda expansiva del bombardeo. Las palomas se irían. Los dos protagonistas de la historia cambiarían su dirección, quizá uno en el frente de Teruel y el otro…
Plaza de Emilio Castelar, con su tranvía, sus toldos, sus gentes y sus palomas. Una postal coloreada para una época en blanco y negro. Migajas de pan lanzadas al aire del destino.