 José Antonio Palao Errando
José Antonio Palao Errando
Profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castelló
Bueno, ya está. Este artículo llega unos días más tarde que todos los demás porque, lo reconozco, soy un poco ignorante: me ha costado un tiempo saber qué pensar, cuando ante un evento mediático de este tipo –parafraseando a Lacan diríamos que los eventos mediáticos, en tanto que son falsos acontecimientos, son los únicos actos logrados- todo el mundo necesita mostrar que sabe, que no ha sido pillado por sorpresa, que ha sido capaz de formar rápidamente una opinión. Es una de las lacras mucha “crítica” periodística, la necesidad de una evaluación ready made, inmediata y, para evitar ansiedades y sobresaltos, mejor si diáfana y maniquea. Todo lo que he leído -incluidos los dos mejores artículos que han caído en mis manos el de Milagros Pérez Oliva en El País y el de Celia Dubal en estas mismas páginas-, van del lado del juicio deontológico (si Operación Palace se ajusta al código de “buenas prácticas” –siempre me ha hecho gracia esta expresión, no sé lo que pensará de ella un becario-) o estético: sabiendo ya que habíamos asistido a una ficción, ¿conseguía sus efectos emocionales, estaba a la altura artística de sus precedentes, había sido acertado el experimento, su supuesto fin pedagógico como aviso del engaño justificaba los medios?
parafraseando a Lacan diríamos que los eventos mediáticos, en tanto que son falsos acontecimientos, son los únicos actos logrados
Ahora bien, me parece que en este debate sobre la verdad y la mentira, la efectividad y el espectáculo, el negocio y la proporción de los recursos, la audiencia y la honradez brechtiana hay algo que se ha soslayado continuamente: la responsabilidad del espectador. Es decir, la dimensión no deontológica, sino propiamente ética. La pregunta clave es: ¿por qué pudimos y consentimos en sentirnos engañados? Yo no soy un espectador habitual de Salvados porque donde la mayoría de mis correligionarios ven a un periodista extraordinario, yo tiendo a ver un maestro de la retórica. Por deformación profesional, uno sabe que un plano unos segundos más largo, la exacta inserción del mismo en la secuencia, un juego con la escala, el enfoque y la voz en off, pueden hacer creer a cualquiera que estamos ante un logro del periodismo de denuncia, ante una imposición de la verdad. Un “¡Mira cómo pilló a Cotino (o a Cayetano de Alba) en fuera de juego!”, son para mí “mira qué bien ha jugado sus bazas audiovisuales en la mesa de montaje”. Pues, pese a todo, el profesor Palao, hecho al desengaño, al análisis, a mirar la tele desde un lugar perverso y deconstructivo se sintió realmente desubicado y perplejo durante una buena cantidad de minutos, sin saber a ciencia cierta qué debía creer o qué no. Con otras palabras, me sentí construido como espectador, encajado en el traje de pino de la audiencia, durante más de media hora. Debo ser la medalla de plata tras Beatriz Talegón, sólo que a mí no se me ocurrió ir tuiteándolo, porque, aunque sólo sea por edad, engañarme sobre los estados del mundo puede ser más o menos fácil, pero engañarme sobre mí mismo y la lucidez de mis desengaños va costando cada vez más. El caso es que sí, que el relato era mentira pero en esta disposición a creerlo o, más tarde, a asentir a él como una especie de propuesta artísico-informativa había algo que pensar. El relato era mentira, sí, pero en el hecho de narrarlo había una verdad. Porque la verosimilitud es imposible si de parte del espectador no hay una actitud claramente colaborativa. La pregunta, por tanto, debería ser doble. Primero, qué nos ofrecía exactamente Jordi Évole. Pero, segundo, qué pusimos de nuestra parte para que su propuesta tuviera el éxito que tuvo en inducirnos a creer momentáneamente en su veracidad o, al menos, a asentir a su pertinencia.
Por deformación profesional, uno sabe que un plano unos segundos más largo, la exacta inserción del mismo en la secuencia, un juego con la escala, el enfoque y la voz en off, pueden hacer creer a cualquiera que estamos ante un logro del periodismo de denuncia.
Se ha hablado mucho del falso documental y sus precedentes como la fuente de la que bebe Operación Palace. Pero parece que nadie ha reparado en que muchas de las series de ficción norteamericanas de culto de los últimos tiempos, con egregios y galardonados ejemplos como Breaking Bad y Homeland a la cabeza, han basado su continuidad en una versión perversa del suspense que hacía que el espectador siempre supiera de la verdad más que lo sabido oficialmente en el mundo de la ficción por los personajes –ésa es la clave del suspense según Hitchcock le confesó a Truffaut- y sintiera a la vez un enorme alivio en ser privado del goce de que esa verdad se hiciera efectiva en la trama y tuviera consecuencias que desenlazaran el conflicto… Brody o White siempre evitaban ser atrapados, que el saber que el espectador tenía sobre la trama y sus culpas se hiciera efectivo en el relato y propiciaran su fin. ¿No es éste exactamente el mecanismo de Operación Palace: vas a saber lo que al mundo en el que la acción se desarrolló le ha sido hurtado? Al fin, este apócrifo Salvados jugó con los formatos del infoentretenimiento, pero también con los de la serie de ficción. La diferencia es que, como ha aprendido a hacer el espectáculo televisivo, el mundo narrativo (diegético dicen los especialistas) aquí estaba sabiamente orquestado a través de las redes sociales. Twitter hacía el papel de las familias de White y Brody. Siempre al borde de descubrir la verdad traumática sobre el protagonista, siempre consiguiendo poner a salvo el núcleo de su ignorancia para que la ficción pueda seguir alimentando la fidelidad del espectador, que anhela y teme a la vez que el simulacro pueda tener fin por medio de la confesión del protagonista, como en las historias de detectives clásicas. Hasta que llega el final mortífero y el desengaño, que nos pilla con el mando en la mano. Como a Walter White, por cierto.
Évole es el que crea esta colaboración social, que convierte a la audiencia en parte imprescindible de ficción y recobra el prime time como sede del espectáculo informativo. El teaser del episodio nos presenta a una muestra aleatoria de espectadores (todo muy en la órbita de la ciencia social, que es el principio de realidad del sistema) a los que se encierra en una sala de vídeo y se les muestran los veinte primeros minutos del reportaje. El primer espectáculo es del contracampo, la mirada especular de la opinión pública henchida de deseo por el saber que se les promete. Para el espectador de televisión, las miradas atónitas de estos azarosos conejillos de indias, sus representantes en la pantalla son un acicate para la identificación. Pero Évole se ofrece también a sí mismo: su trabajada (en el sentido del arti-ficio) fama como denunciante oficial y látigo de élites corruptas en tiempos de crisis. Con programas como el dedicado al accidente de metro de Valencia, se ha convertido para la izquierda en el adalid de la ética de la denuncia, de la eterna promesa de revelaciones que convulsionarán la apatía social, de la capacidad de volver a aglomerar a la audiencia en un espectáculo de la realidad que no sucediera en un plató, como los actuales talent y celebrity shows, que necesitan controlar todo lo acontecido en un circuito cerrado y eternamente, panópticamente, monitorizado.
Pero Évole se ofrece también a sí mismo: su trabajada (en el sentido del arti-ficio) fama como denunciante oficial y látigo de élites corruptas en tiempos de crisis
La pieza propiamente dicha comienza con un opening de lo más cautivador: la apertura y la indagación en archivos secretos, que cuenta con el trasfondo de los fenómenos leaks de los últimos tiempos, pero regalándole al espectador, no unas ristras inarticuladas de datos impenetrables, sino el plus de un relato audiovisual perfectamente montado, articulado y comprensible. Una serie de personajes claramente reconocibles empiezan a desfilar prometiendo el desvelamiento de un secreto y recortes de periódico agitados por el viento se posan sobre un tablón con la disciplina de las pantallas de Windows. Y después, la clave de toda buena propuesta fílmica comercial: una acertada elección del reparto. Es parte esencial de la verosimilitud que los personajes que aparecen sean absolutamente fiables para la comunidad izquierdista española, que somos la audiencia modelo de Évole. Hay, pues, un triple puzzle que encajar: los personajes que fuera creíble que asistieran a la reunión del Hotel Palace, los que van a dar sus testimonios en directo, -que no pueden ser aquéllos, excepto en dos casos, pero que tuvieron que tener conocimiento de primera mano-, y los datos cruzados con Volver a empezar. Todo está muy cuidado, como en todo buen relato policíaco, para dejar todas las pistas a la vista, pero con su código gramatical oculto para que no puedan ser leídas por el espectador que, antes que nada, no es precisamente, como buen progresista, seguidor del cine Garci. Esta es una coartada bien elegida para espetarle al espectador: podrías haberte dado cuenta de que la clave para descifrar el enigma está en Volver a empezar, cuya relación con la trama es reiteradísima. Pero se juega con la certeza de que el espectador o bien no la ha visto (ni siquiera Beatriz Talegón, que se lo había leído todo) o bien no la tiene presente como una gran referencia cinematográfica. Los chascarrillos tuiteros sobre por qué Garci y no Berlanga, por ejemplo, (nadie habló de un genio como Erice, porque Tejero estaría aún llamando al telefonillo del Congreso a ver si le abrían) tienen esta respuesta. Garci no es un director de culto para el espectador potencial de las propuestas de Jordi Évole. Una película célebre mediáticamente –el primer Oscar español- pero no recordada en sus detalles por casi nadie.
Todo está muy cuidado, como en todo buen relato policíaco, para dejar todas las pistas a la vista, pero con su código gramatical oculto para que no puedan ser leídas por el espectador que, antes que nada, no es precisamente, como buen progresista, seguidor del cine Garci
A partir de ahí, si se capta que Abejara, el agente del CESID, es un personaje de ficción, todos los demás han de pasar a ser investidos del mismo estatuto. Simplemente, ciertos personajes civilmente reales les ofrecen su piel como máscara. Ahora bien, esa máscara no es en absoluto irrelevante. Los testimonios tenían que estar sustentados en personalidades perfectamente creíbles socialmente. Primero, habían de ser cadáveres políticos, glorias del pasado. Segundo, su testimonio había de generar simpatía o confianza en el espectador progresista. Hay algunos muy significativos: Leguina, auténtico canto él mismo a la nostalgia de lo que Madrid pudo ser y no fue; Verstringe, antiguo delfín de Fraga defenestrado por éste y ahora desertor de la derecha y tertuliano de izquierda; Anasagasti, antimonárquico confeso; Alcaraz, tuitstar republicano y comunista. Pero el gran as sobre el tapete es Mayor Zaragoza, que juega en todos los niveles: fue un cargo franquista, ministro con la UCD, ¡Director General de la UNESCO!, y en los últimos tiempos simpatizante de la Indignación y el 15M, que, por criticado y acusado de ser un fracaso que sea, es la reserva espiritual de la izquierda española y de todos los actos que la mantienen viva (manifestaciones, antideshaucios, escraches, etc.)
Con los periodistas pasa lo mismo. Onega es fiable por anodino y neutro. Ansón no sería fiable por su ideología ultramontana, pero lo es por ser un histórico no sólo del periodismo sino de la filiación monárquica. No sería creíble hablando de Rajoy, pero destapando una vergüenza del rey es palabra sagrada. ¿Es necesario decir algo de Gabilondo? Ah, sí: era director de informativos en la época y el que dio el primer parte televisivo tras el golpe y anunció el mensaje del rey.
Y con esto pasamos a las claves genéricas del falso documental, que, evidentemente, también son muy importantes. En diversas ocasiones he defendido que la poética predominante del documental postclásico es la del making of y su recurso esencial, la imagen de archivo, el metraje encontrado (found footage, dicen los ingleses) inédito. En efecto, el documental actual suele ofrecerse como el “fuera discurso” de los media, como el contracampo, lo que no se mostró o lo que muestra cómo fue posible un determinado ítem mediático. La famosa frase de Wyoming, “ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad” es el lema esencial del documental contemporáneo y Évole lo rentabiliza a la perfección. Por ello, establecer enlaces entre las imágenes previamente difundidas, los testimonios recabados y las imágenes inéditas es un modo esencial de garantizar su verosimilitud. Es una poética puzzle. El documental está plagado de imágenes de archivo por todos conocidas que ejercen una función indudable de refuerzo de la verosimilitud. También, los errores o deslices del pasado son para el espectáculo audiovisual contemporáneo un índice de verdad (véase, por ejemplo, cómo se descubre el terrible secreto de Pre-Crimen en Minority Report y, en general, cómo los fallos en el montaje audiovisual son esenciales en la resolución de tantos crímenes cinematográficos y televisivos contemporáneos) porque el espectador es –paradójicamente- muy consciente de los trucos que permite la técnica audiovisual, en una época en la que las tecnologías digitales se han convertido en casi universalmente accesibles. Évole utiliza este recurso perfectamente cuando nos muestra a Suárez en una entrevista de 1995 arrepintiéndose justo a tiempo de hacer una supuesta revelación o cuando se nos cuenta la improbable vista de lince del reportero de la Ser que identificó que Tejero era un teniente coronel. El colmo de la verdad es la falta de imagen, error en el que nos hace caer Gabilondo al hacer notar lo improbable de que no hubiera un solo registro de la toma de RTVE por los golpistas. En fin, el propio montaje orienta perfectamente el sentido y el engaño (recuérdese, en las tomas falsas, a Ansón negándose a decir algo porque no sabe “qué vais a poner detrás”) y, cuando pudiera haber alguna laguna, la voz en off se encarga de velarlas.
La famosa frase de Wyoming, “ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad” es el lema esencial del documental contemporáneo y Évole lo rentabiliza a la perfección
Bien, ahora que ya hemos visto algunas claves del cebo que nos ofreció Jordi Évole, lo que necesitamos saber por qué decidimos morder. Este espectador digital y nada ingenuo, que sabe de los trucos y procedimientos del audiovisual, este progresista decidido, que es el público “natural” (perdón por el oxímoron) de Évole y su propuesta, se ha revelado como un crédulo del desengaño. ¿En qué creemos los crédulos del desengaño? Intentaremos dar algunas respuestas a esa pregunta la próxima semana y entender por qué el debate posterior no se centró en el experimento al que acabábamos de asistir y sí en alentar las esperanzas neoconstituyentes, republicanas y liberal-informativas de su fiel audiencia izquierdista.
(CONTINUARÁ)





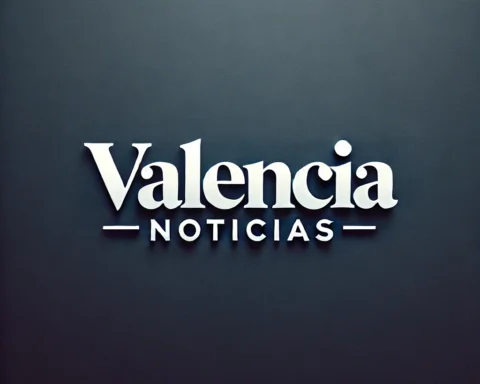
los crédulos del desengaño te saludan, JA Palop
Coincido contigo: “Salvados” es más un ejemplo de libro sobre el poder de la retórica que sobre el periodismo de investigación.
Es la puesta en práctica perfecta de la caverna platónica. Es un buen análisis y una perfecta critica.