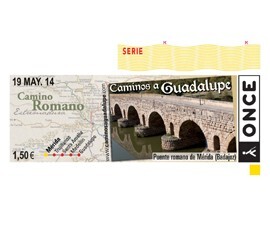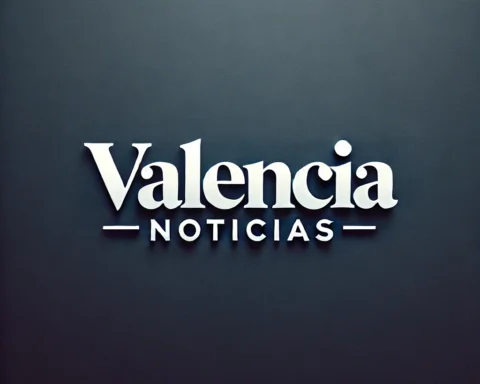Los seguidores y fans de Pilar Pedraza, y quienes se interesen por las atmósferas inquietantes y tétricas, están de enhorabuena; la más importante autora del universo gótico ha vuelto a los anaqueles de las librerías con un nuevo e interesantísimo ensayo, ‘Brujas, sapos y aquelarres’ (Valdemar, 2014).
 Si novelas como ‘Piel de sátiro’, ‘La perra de Alejandría’ o ‘Lucifer circus’ generaron fieles seguidores de sus historias, ensayos como ‘Maquinas de mar’ y ‘Espectra’ situaron a Pedraza en la categoría de escritora de culto por su notable destreza para imbricar sus estudios, sobre la historia de la misoginia, con los diversos aspectos de la cultura más allá de las modas imperantes o de los modelos habituales de la investigación.
Si novelas como ‘Piel de sátiro’, ‘La perra de Alejandría’ o ‘Lucifer circus’ generaron fieles seguidores de sus historias, ensayos como ‘Maquinas de mar’ y ‘Espectra’ situaron a Pedraza en la categoría de escritora de culto por su notable destreza para imbricar sus estudios, sobre la historia de la misoginia, con los diversos aspectos de la cultura más allá de las modas imperantes o de los modelos habituales de la investigación.
Hablar con Pilar Pedraza, supone un auténtico paseo por la literatura, la pintura o el cine sin perder de vista el germen del tema y las múltiples capas que puedan revestirlo.
El Péndulo de VLCNoticias charló con la escritora para conocer, más cerca, el mundo de la brujería que plantea en su libro, y aquellos aspectos que hicieron que las brujas sigan perviviendo en tiempos de posmodernidad.
El Péndulo: Haces un amplísimo recorrido histórico sobre la brujería, incursionando en la pintura, la literatura, el cine…, ¿crees que la transformación que ha sufrido la brujería, a lo largo del tiempo, sitúa a la práctica a una referencia cultural o mantiene su fuerza transgresora?
Pilar Pedraza: Actualmente la brujería se mueve en los dos terrenos: como referencia cultural en la literatura, el arte feminista y el cine, y como práctica en determinadas sectas y movimientos como la Wicca, a la que dedico bastante espacio en el libro. En ambas tiene cierta fuerza subversiva contra el racionalismo moderno y las religiones dominantes. A mí, para el libro, me han interesado más los aspectos relacionados con el imaginario, como la pintura y el cine, que la vertiente histórica propiamente dicha, objeto de estudio de historiadores y antropólogos.
E.P.: En el capítulo dedicado al cristianismo y brujería, comentas que “la alta Edad Media no prescinde de las brujas pero va problematizando la naturaleza y el poder de la brujería”, ¿por qué ese deseo expreso de perseguir una forma de culto tan cargada de siglos y de practicantes?, ¿se trata de una forma de poder?
P.P.: El cristianismo barre en sus comienzos los elementos paganos por donde pasa, o los incorpora a su patrimonio y los asimila. Demoniza lo que en principio nada tiene que ver con el demonio sino con las divinidades del inframundo como Hécate. En la Edad Media, por otra parte, el feudalismo ve en la brujería popular campesina, que aglutina secretamente a capas populares insumisas, una fuente de desobediencia. El aquelarre tiene que ver sin duda con la revuelta, directa o indirectamente, con la jacquerie y el motín. Esto me ha interesado sobre todo en el caso de la brujería euskalduna y en momentos tan fascinantes, y que tanto han influido en las artes, como el proceso de Juana de Arco, quemada viva por bruja y canonizada por la propia iglesia católica, o el proceso de las brujas de Salem en un entorno protestante puritano falto de autoridad y legislación civiles fuertes.
E.P.: Muchos antropólogos culturales dicen que Europa perdió gran parte de su pensamiento mágico con la irrupción del cristianismo y el pensamiento racional, ¿puede que la literatura, el cine y la pintura sean la referencia donde encontrar ese pensamiento mágico perdido?
P.P.: La literatura y las artes beben en las fuentes de la cultura tradicional y del imaginario, y en ese sentido algo tienen que ver con el pensamiento mítico, pero en la mayoría de las épocas a partir del Barroco, al menos las estudiadas en este libro, las ‘brujerías’ son producto de sociedades modernas y se insertan en ellas como residuos o como puesta en escena de la fantasía artística e incluso del entretenimiento. Otra cosa es la práctica de la hechicería y de la brujería antigua y medieval, que tiene que ver con un contrapoder que ataca al sistema feudal y por el que la iglesia se siente amenazada, y con una misoginia que demoniza a la mujer. En la época de las hogueras en Europa (siglos XV-XVII), la iglesia católica y protestante luchan contra sus propios terrores quemando y ahorcando mujeres, hombres y niños en un auténtico genocidio. Se trata de una mancha más en la memoria histórica de Europa, aunque casi se haya olvidado.
E.P.: En tus obras de ensayo, la figura de la mujer ocupa un gran protagonismo, ¿es un leit motiv vindicativo o es que la historia ha relegado el papel de la mujer en gran parte de sus aportaciones?
P.P.: Ambas cosas. En realidad lo que me interesa es estudiar cómo ha configurado a la mujer la sociedad patriarcal y qué figuras ha creado para desprestigiarla o para dotarla de unos poderes temibles o abyectos. No trato de la historia de las mujeres, sino de la historia de la imagen de la mujer creada por la cultura como arquetipo del ideal o modelo disuasorio, diabólico. En este sentido, el libro del que estoy más satisfecha es Espectra, que trata de algo tan poco ortodoxo como la mujer muerta.
E.P.: Hay un conocido autor, llamado Joseph Campbell, que trato el tema de los mitos femeninos pero jamás ‘lo femenino’ en su aspecto divino dentro del gótico. Siendo una de las principales autoras, en España, sobre el género, ¿para cuándo un libro que se adentre en los mitos femeninos que en su parte divina en el género?
 P.P.: Si lo que me preguntas es si escribiré un libro abiertamente feminista o desde una epistemología feminista sobre las cosas de las que venimos hablando, te diré que probablemente no lo haré nunca. No creo en ‘lo femenino’ salvo como creación de la civilización, y estoy muy lejos de cualquier esencialismo ‘de la diferencia’. Mi postura política es un feminismo socialista de la igualdad, es decir, de hombres y mujeres trabajando y creando hombro con hombro tanto en la fábrica de las cosas como en la investigación del alma y del mundo.
P.P.: Si lo que me preguntas es si escribiré un libro abiertamente feminista o desde una epistemología feminista sobre las cosas de las que venimos hablando, te diré que probablemente no lo haré nunca. No creo en ‘lo femenino’ salvo como creación de la civilización, y estoy muy lejos de cualquier esencialismo ‘de la diferencia’. Mi postura política es un feminismo socialista de la igualdad, es decir, de hombres y mujeres trabajando y creando hombro con hombro tanto en la fábrica de las cosas como en la investigación del alma y del mundo.
E.P.: Giorgio Vasari acuño el término gótico en un intento de definir ‘lo oscuro’ de la Edad Media, asociado como propio de los ‘godos’, frente al esplendor del arte de la Grecia clásica o el arte romano pero, ¿qué hace que el arte gótico siga asociado a lo impuro, lo prohibido y lo no aceptado?
P.P.: El pobre término ‘gótico’ está ya tan usado y zarandeado que no lo reconoce ni su padre, con perdón. Últimamente significaba algo así como fantástico oscuro, a lo Mary Shelley, o romántico lúgubre. Es una denominación desafortunada que ha beneficiado sobre todo al fetichismo de la moda post punk y ha creado, de rechazo, un gusto kitsch con el que no comulgo. A mí misma me denominan gótica, con cierto despiste, porque, vamos a ver, ¿qué tiene que ver una servidora con Miss Ann Radcliffe o con Maturin? Me interesa lo impuro, lo sadiano y lo siniestro, pero en una línea expresionista y simbolista XXIe siècle, no dentro de una moda que ya vendió su última camiseta negra antes de que publicáramos ‘La perra de Alejandría’, inaugurando lo que mis editores y yo misma dimos en llamar con gran risa ‘péplum gore’.
E.P.: Pilar, mil gracias por atendernos y deleitarnos con un ensayo tan interesante.
P.P.: Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Ha sido un placer.
El Péndulo de VLCNoticias/Jimmy Entraigües/Fotos- Valdemar-Pilar Pedraza