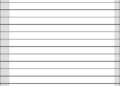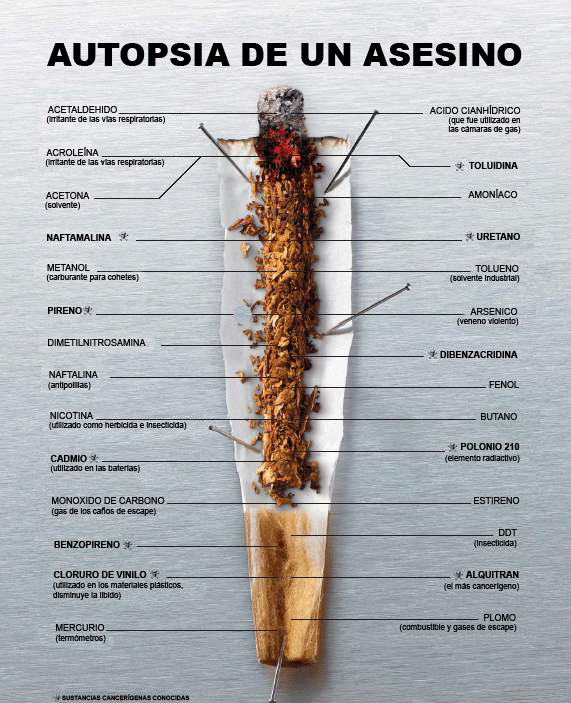Aunque hoy es uno de los ingredientes esenciales de nuestra internacionalmente alabada dieta mediterránea, no hace tanto tiempo que el tomate es indispensable en nuestras cocinas. Oriundo del Nuevo Mundo, fueron los conquistadores españoles quienes lo trajeron a nuestro país hacia 1540, y de aquí se extendió hacia Italia y luego a todo el continente. Parece que los primeros tomates que llegaron a Europa eran de una variedad amarilla, y por eso en Italia lo bautizaron pomodoro, o «manzana de oro». Pero su llegada a Europa no estuvo orientada a la gastronomía. Se trajo como planta ornamental, pues sus vivos colores generaron la creencia de que era tóxico e incluso cancerígeno, y hasta entrado el siglo xviii no se convirtió en un pilar fundamental de casi todos nuestros platos típicos. No solo eso: esta planta solanácea, pariente de las patatas, los pimientos y las berenjenas, pasó a ser considerada como un cúmulo de virtudes. Rica en vitamina C y antioxidantes como el licopeno, hoy la ingesta de tomate es altamente recomendada.
En la actualidad existen decenas de variedades de tomates en nuestro territorio, cada una de ellas con sus características específicas. Pero desde hace un siglo, la agricultura intensiva, en su afán por priorizar la productividad, ha puesto en jaque no solo la diversidad biológica de esta planta (y la de muchas otras) sino también el poderío de sus cualidades. En qué grado la manipulación genética y el uso intensivo de pesticidas inciden en la calidad del producto es objeto de un acalorado debate. Pero de lo que no hay duda es de que las políticas intensivas han uniformizado la oferta de manera contundente. Preservar nuestras variedades hortícolas es una tarea que ha recaído en muchos pequeños agricultores y también en los bancos de germoplasma que atesoran las semillas más heterogéneas, y con ellas, la diversidad genética de la mayor parte de nuestros cultivos y especies silvestres asociadas. Gracias a ellos, todavía podemos disfrutar de esa sinfonía vegetal. ¡Que sea por mucho tiempo!