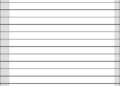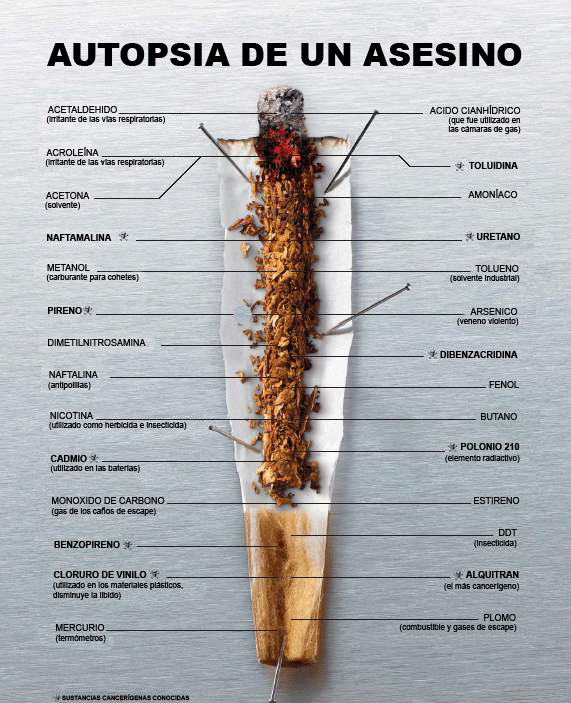José Carlos Morenilla
José Carlos Morenilla
Analista literario
Me sorprende que en estas fechas al entrar en algunos supermercados, que en navidades pasadas hacían sonar constantemente villancicos, ahora estén en silencio. Quiero suponer que han descubierto que sin música los clientes compran más, pero me temo que se debe al intento de permanecer ‘neutrales’ ante otras confesiones religiosas. También he observado que cada vez son menos los adornos tipo Papá Noel y otras manifestaciones festivas de las navidades. Debe ser cosa de la crisis. Cada vez, también, resulta más difícil reunir a toda la familia en estas u otras fechas. En esto influye poderosamente la llamada desestructuración familiar que vivimos. Sin embargo, recuerdo con nostalgia las navidades familiares de mi juventud.
Esta historia que cuento puede estar basada en hechos reales, o no. Sus personajes vivieron, o no. Y habrá quienes recuerden episodios parecidos, o no. De todas formas, ¡feliz Navidad! Sí.
Reuniones familiares en Navidad
Se decía de doña Dolores que era catalana. Bueno, en realidad eso se decía de ella cuando aún se llamaba Lolita. Era en la Andalucía de finales de los cuarenta. Lolita se había casado con un andaluz guapo de ojos azules. Lo suyo no fue flechazo o un chaparrón de sentimientos que te arrebatan irremediablemente. Ella se fue rindiendo al amor poco a poco. Como uno se empapa con esa lluvia tan fina, tan liviana que parece que no moje.
Tenía 17 años. Y él también. Hacía la mili, era cabo y fue a su casa a un recado. Diez minutos se vieron mientras esperaba el paquete. Callados y con una máquina de coser de por medio. “Hola, me voy a África”. Y ella le miro a los ojos. “Estaré tres años, ¿te puedo escribir? No tengo a quien hacerlo”. Y así supo que se llamaba Lolita.
No fueron tres, fueron cinco los años. El recuerdo de aquellos ojos, y aquellas cartas, y aquellas fotos en blanco y negro, fueron alimentando las ilusiones y empapando un corazón que aprendió a amar en el mundo de la fantasía.
Por fin, él vino y se fue ella. Se fue de su casa de Castellón a un pueblecito blanco de Andalucía. Al principio, en la tienda, a veces se equivocaba: “¿Me da un cuarto de fesols…, perdón de alubias ”. Y entre los demás parroquianos se cruzaba una mirada de entendimiento mutuo. “Es catalana”, decían, pues la injusticia con el valenciano viene de antes de la política.
Además de muchos hijos, aquella buena modista en excedencia por maternidad, consiguió dos cosas de las que siempre se sintió orgullosa: que su marido fuera bien vestido y que en su casa, cada Navidad, hubiera un belén. La cosa tenía su mérito en una sociedad donde faltaba de todo. Pero en el belén no.
Era un belén, que además de San José, la Virgen y el Niño Jesús, tenía su estrella, sus Reyes Magos, los camellos, los pastorcillos, unas gallinitas y un poco de musgo que por aquellas tierras, hoy se me antoja difícil de encontrar. No faltaban Herodes ni los romanos. Y, por unos días, el mundo de la fantasía de su juventud envolvía a sus hijos y sus amiguitos. Ella, entonces, les contaba historias de su otra tierra, les hablaba del mazapán y les cantaba villancicos en su otra lengua, la que ya no podía hablar en casa.
Que era catalana también lo decían los “hombres” del casino. Y es que ella se atrevía los domingos a acompañar a su marido al bar y tomarse un Martini. Muchos días vestida con pantalones, que siempre se había hecho ella. En la Andalucía profunda eso era sacrílego y, por supuesto, era la única. Así que con lo de “catalana” lo explicaban todo. Alguna vez, alguien le dijo algo a su marido. “Estáis muy atrasados, dijo él. En África, las mujeres blancas acudían al club de oficiales y tomaban Martini y otras bebidas”. Lo que no decía es que se trataba de mujeres de alta sociedad que acompañaban a sus maridos a cacerías y safaris por la selva. Pero eso impresionaba a sus contertulios que aceptaban la rareza como una excepción llena de reproches.
Así que cada año el belén nunca faltaba a su cita. La cosa tenía su mérito porque Lolita y su familia se mudaban mucho y la caja con las figuritas corría el peligro de perderse en algún traslado ya que durante el resto del año permanecía olvidada de todos. Aunque de todos no, pues ella sabía dónde estaba aquel reducto en el que guardaba junto a la figuritas su mundo de ilusiones y fantasías infantiles en el que ella era todavía una niña.
Los hijos fueron creciendo y, uno a uno, abandonaron el hogar. Durante un tiempo, volvían todos por Navidad. Y allí a sus hijos, los nietos de Doña Dolores, les explicaban cómo ayudaban ellos de pequeños a montar el belén. Y que aquí había una gallinita roja que el tío Luis perdió un año jugando con ella, y que este león no era del belén pero lo puso el tío Fernando cuando le salió en un paquete de chocolatinas Nogueroles, que eran las que ella compraba siempre.
Y los niños escuchaban extasiados cómo, en el belén de la abuela, los reyes se acercan cada día un poquito al portal hasta que, en la noche del cinco de Enero, se bajan de los camellos y dejan los regalos por toda la casa.
Pero también los nietos crecieron, las familias de sus hijos fueron rompiéndose poco a poco y al final ya nadie se paraba ante el belén en la apresurada visita protocolaria de Navidad.
Doña Dolores se murió de repente de un ataque al corazón. Era la enfermedad de su marido al que siempre recordaba sus pastillas. Porque ella, propia, propia, sólo tuvo su familia.
Unos pocos años después, cuando enterraron al hombre de los ojos azules, sus hijos acudieron a la casa para descuartizar los restos de lo que fueron aquellas vidas. Con pena, sí, y una pizca inconfesa de avaricia encontraron un mueblecito secreter cerrado con llave. No tuvieron la paciencia de buscarla y terminaron rompiendo la débil cerradura. No hallaron el tesoro que esperaban, ni la olla llena de monedas de oro. Estaban apiladas y atadas con una cinta las cartas de la Guinea y una ollita, sí, una ollita rota por un lado para que pudieran verse dentro las figuritas del Nacimiento. Era el último belén. El que había colocado junto a su mesilla de noche aquella Navidad en que sus hijos sólo tuvieron tiempo de acudir, uno ahora, y otro después, a darle un beso.
Hay en la vida, caminos que se convierten en destinos y que deseamos volver a recorrerlos aunque ya no nos lleven a ninguna parte. El belén fue uno de ellos, y no creo que la necesaria independencia de criterio que nos aconseja la libertad religiosa exija que abandonemos los lugares donde crecimos.