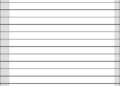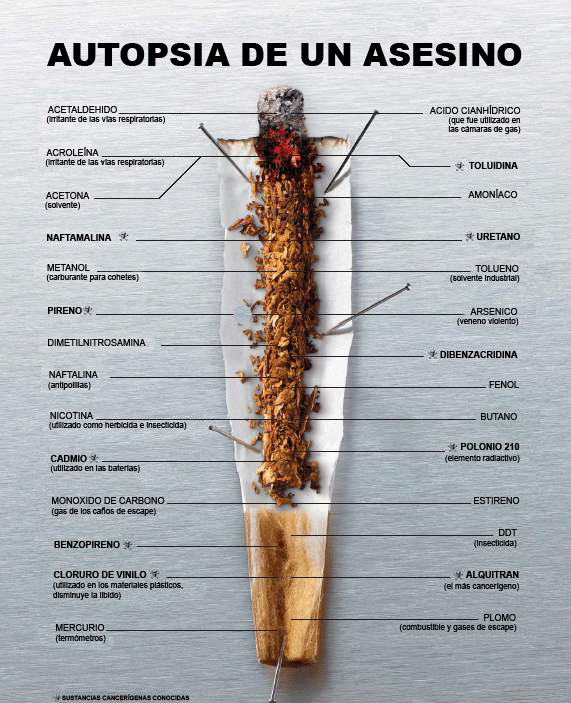José Antonio Palao Errando
José Antonio Palao Errando
Profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castelló
¿Soy el único al que lo que se está haciendo con los restos de Cervantes le parece un acto de necrofilia intolerable? Veréis, yo me leí de muy pequeñito su biografía en cómic. Una colección de tebeos monográficos que me iba regalando mi padre, donde conocí la vida de muchos Hombres famosos españoles y de todo el mundo, que así se llamaba la colección. Y El Manco de Lepanto entró en mi imaginario infantil como entró Edison, Juan de Austria, Fray Junípero Serra o Livingston. Luego, cuando estudié filología hispánica, llegó mi asombro, mi absoluta admiración por el Siglo de Oro español y más concretamente por la lucidez tenebrosa del Barroco. Ahí entré a admirar hasta la muerte a Quevedo, a Góngora, a Calderón, al autor del Lazarillo. Y a saber apreciar al monstruoso Lope, a los Argensola, a Garcilaso, a Villamediana, a la infinita desconfianza hacia el género humano de Gracián…
Pero con Cervantes fue otra cosa. No he leído su obra completa, que es extensa. Pero, como mi primer impulso investigador fue hacia la construcción discursiva de lo moderno, mi ámbito de atención fue la narrativa española de esos siglos. Y sí: cayeron El Quijote, cayeron Las Novelas Ejemplares, cayó el Persiles y, al menos, su obra dramática corta. La admiración fue infinita, claro. Esa manera de darle la vuelta, de deconstruir el engaño moderno que estaba en la misma raíz del nuevo arte de narrar, pero, a su vez, la incontenible pasión por contar y por hacer del cuento visión de la vida y placer de deslizar los actos entre las palabras. Una complejidad sentimental inédita entre el que denuncia el engaño y exige su derecho a no desengañarse, que nunca he visto en ningún otro escritor. Shakespeare se le acerca. Pero lo que en Shakespeare es el cinismo del poder, lo que en Gracián es la cautela del desconfiado, en Cervantes es sabiduría y pasión resignada por una vida a la que amó sin recibir nunca el mismo sentimiento recíproco. Sólo Velázquez para mí le es parangonable: pintar el engaño, representar el desvelo, con la voluptuosidad del que venera la forma. Velázquez y Cervantes son, ante todo, el respeto. Por el espectador, por el lector. Pintar lo que pinta y narrar lo que narra. Ver el placer por recoger todos los tópicos y tradiciones narrativas de su época y tratarlas con un primor y un cuidado encomiables, para después darle al dispositivo la vuelta en El Coloquio de los perros. Hacer un Quijote y otro Quijote, y aún después, mostrar ese amor al relato de todos y ser capaz de acabar sus días escribiendo el Persiles. Dar sus obras teatrales a la imprenta porque eran para leer de espacio, y no para ver a priesa como las del monstruo de la naturaleza.
Shakespeare se le acerca. Pero lo que en Shakespeare es el cinismo del poder, lo que en Gracián es la cautela del desconfiado, en Cervantes es sabiduría y pasión resignada por una vida a la que amó sin recibir nunca el mismo sentimiento recíproco.
El caso es que con Cervantes, estos días soy más consciente que nunca, desarrollé un sentimiento que creo que no me ha pasado nunca con otros artistas. Al menos con el mismo alcance. Admiro hasta el colmo a muchos poetas, algún dramaturgo, varios novelistas, muchos pintores, ciertos fotógrafos, una buena colección de cineastas. Pero la lectura de Cervantes me inspiró, además de la admiración, otra cosa: una ternura, una piedad, un amor, un calor del ánimo profundos. No me imagino cómo podría sentir eso por Houllebecq, por Góngora, Quevedo, Calderón, Shakespeare, Flaubert, Hitchcock, Borges, Baudelaire, Tarkovsky, Welles, Juan Ramón, Aleixandre, Espronceda, Becket, Velázquez, Magritte, Dalí, Cartier-Bresson o Elliot Erwitt…. Pero con Cervantes me pasó. Su escritura es tan sabia, destila tanta ternura y está, sin embargo, tan lejos de cualquier sensiblería y tan cercana al reconocimiento del otro y del dolor, es tan amante del conocimiento y tan refractaria a los engaños de la mente calenturienta de los intelectuales orgánicos y de los moralistas, tan próxima a la llama de la verdad, al Bachilller Fernando de Rojas y a la vez a Joanot, que parecía talmente la encarnación de mi propio enigma. Puede que sólo Kieslowski haya sido capaz de despertarme sentimientos parecidos. Cuando veo los poemas satíricos y las invectivas que los barrocos se dirigen entre sí, -versos untados con tocino, diecinueve torres que difícilmente resistirían al viento- me dan risa. Pero cuando he leído los desprecios que le dedicaban al manco fracasado gente como Lope (“por Dios Lopillo que me borres…”) que no le llegaba a la altura del zapato, mofándose de ese trozo de vidrio con el que iba por ahí para poder vencer a su presbicia y leer en cualquier parte hasta los trozos de papel que revoloteaban por el suelo, he sentido indignación, rabia, dolor. Como si insultaran a mi padre, a mi hermano, a un amigo del alma, a un maestro querido.
¿Imagináis, pues, qué puedo sentir cuando veo el delirio forense neoliberal reflejado en la estúpida y relaxing cara de Ana Botella pensando en los pingües beneficios turísticos que se pueden generar por haber revuelto en los huesos de Cervantes y haberlos certificado? Pocas escrituras como la de Cervantes han nacido tan arraigadas en un cuerpo para acabar proyectando un alma que con mucho lo trasciende. No hay nada más obsceno, más brutalmente criminal, que intentar identificar a Cervantes con sus restos mortales. Si los materialistas de toda época necesitábamos una prueba irrefutable de la existencia del alma, la tenemos en El Quijote, en El Persiles, en El celoso extremeño, en Rinconete y Cortadillo, en los temores que el saber infligió al Licenciado Vidriera. No, Cervantes no es un cadáver. Cervantes es el alma material de su escritura. Nada menos materialista que un forense creído en la verdad de su química quimérica o que un neurocientífico intentando buscar la verdad de la psique humana en fútiles colorines que provocan en una pantallita de colores unas corrientes eléctricas que no entiende. El neoliberalismo cientifista es profundamente, brutalmente, antihumanamente, idealista y se obstina en mirar células y moléculas que sólo están en la cabeza del in(ve)stigador para hacer una autopsia de lo humano, porque sólo puede concebirlo muerto, inánime, rendido. Si alguien quiere indagar en el enigma del alma humana, sea materialista, por dios. Mire la infinidad de monumentos escritos y erigidos por las manos y el pensamiento, que son mucho más materiales que el ADN y las invenciones moleculares. Eso sólo son datos. Por favor, no olviden la pirámide, que en ella hay mucha más verdad que en los en las líneas quebradas que producen en el espectrógrafo los huesecillos de la momia. Cuando hoy he visto el rostro exultante y satisfecho de Ana Botella por haber certificado la muerte de Don Miguel, me ha aparecido absolutamente lógico que asomara desde la misma pantalla de televisión en la que vi reventar hace unos días los restos de Nimrud a manos de miembros del Estado Islámico. Son las dos caras fraternalmente fúnebres del mismo neoliberalismo y sus efectos, convencidos de que en un cadáver hay más verdad que en la vida, de que el alma es algo distinto de las huellas que deja en su lucha fraternal con la materia, en su intento de traer ante sí (pro-ducere) la forma y mirar desde ella el caos del ser con una luz nueva.
Sí, hoy he visto a la alcaldesa de Madrid feliz. Y me pasa lo mismo que con la mía: cuando las veo felices, siento mucho miedo.