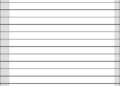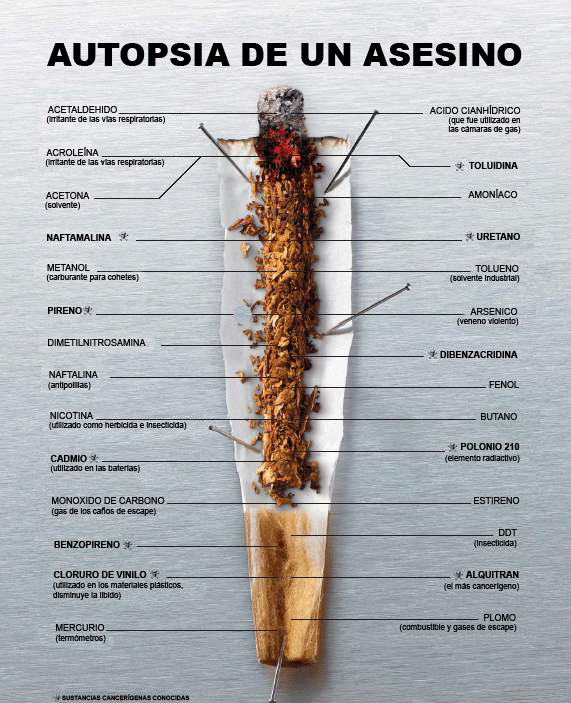Jesús Peris Llorca
Jesús Peris Llorca
Profesor de Literatura
Es lógico que un partido político que llegó al poder gracias a la división de la sociedad valenciana sobre sus señas de identidad, y que pervirtió y destruyó RTVV acabe su largo periodo de poder otorgando la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana al rey Felipe VI, a Adolfo Suárez y a la Real Academia de Cultura Valenciana. Es un bello final. Un digno canto del cisne y apoteosis.
De Felipe VI, símbolo hereditario del régimen de la Segunda Restauración, y al que apenas un palito separa del incendiario de Xàtiva, poco hay que glosar. A Adolfo Suárez deben agradecerle que (con la ayuda de sus delegados provinciales y con Fernando Abril Martorell como correa de transmisión) agitara el “blaverismo” como populismo de choque, supiera leer las esencias fuertemente españolistas en una parte importante del “regionalismo temperamental”, y nos separara definitivamente de nuestros primos hermanos del norte. Y de esos polvos -de esas naranjas en el congreso y de esos pactos del pollo- vienen estos lodos postzaplanistas.
De Felipe VI, símbolo hereditario del régimen de la Segunda Restauración, y al que apenas un palito separa del incendiario de Xàtiva, poco hay que glosar.
Más fascinante si cabe es el caso de la pintoresca Real Academia de Cultura Valenciana, muchos de cuyos miembros ni siquiera se tomaron la molestia de aprender valenciano, y que se aferra a las arbitrarias Normas del Puig y su guerra santa contra las tildes catalanistas, dígrafs y demás artefactos de satán. La Generalitat premia a una institución que combate con manifiesta hostilidad las normas ortográficas que ella misma considera oficiales, las de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, las herederas legítimas de las Normas de Castelló.
Estos días leíamos en la prensa los estudios que nos muestran la realidad implacable del proceso de desaparición del valenciano. No es ajeno a ello el hecho de que en nuestra tierra, y muy especialmente en nuestra ciudad, aquel que habla valenciano es puesto bajo sospecha. Y más aún si lo escribe.
La Generalitat premia a una institución que combate con manifiesta hostilidad las normas ortográficas que ella misma considera oficiales…
Entre mis pecados de juventud que más me enorgullecen está el de haber sido presidente de mi falla. Una de las medidas inmediatas que tomé fue redactar las circulares y demás documentos públicos en valenciano. Por supuesto, en valenciano con acentos y bien escritito. Yo soy de los que opinan que El Puig es mucho mejor para hacer Aplecs el darrer diumenge d’octubre que para firmar normas ortográficas imaginativas. El resultado no se hizo esperar. Varias juntas más tarde una señora me pidió en valenciano que volviera a escribirlo todo en castellano porque el valenciano escrito no lo entendía. En esta tierra el medio es el mensaje, la lengua es el mensaje. Muchos lectores no pueden -ni quieren- pasar de ahí. Fue una constatación amarga aquella. Y todavía no se me ha olvidado. Esa es una de las razones por las que escribo, de momento, esta columna en castellano.
Pues bien, de esas cosas que han condenado la lengua a su desaparición tienen la culpa aquellos personajes que agitaron los sentimientos de la gente para volverla en contra de su lengua y de su identidad. Y tuvieron la culpa las normas del Puig y su aparente voluntad de escritura y recuperación de una lengua de la que en realidad estaban firmando su sentencia de muerte, al separarla de la mayor parte de su dominio lingüístico y condenarla así en el mejor de los casos a la dialectalización definitiva. Y tuvieron la culpa los orondos académicos de cultura valenciana, que tan pronto te hablaban de que Joanot Martorell escribía en el valenciano de don Pío como se marcaban una disertación sobre los vinos valencianos. Diletantismo, provincianismo, eruditismo vetustense que apenas sirve para justificar los canapés de después. Para eso y para estigmatizar, para poner palos en las ruedas de los que querían vivir en valenciano, escribir en valenciano, que el valenciano -es decir, nuestra hermosa variedad de la lengua catalana- fuera una lengua viva entre las lenguas vivas de Europa.
Volvía a leer hace algunos meses el iluminador ensayo És més senzill encara, digueu-li Espanya, de Francesc de Paula Burguera (Tres i Quatre, 1991), tan lúcidamente amargo. Y mientras escribo estas líneas me han venido dos pasajes a la mente. Uno, es una cita de Joaquim Muñoz Peirats, nada menos, entrevistado por Amadeu Fabregat en la época del PDLPV, allá por 1976: “Pense que la llengua i la cultura dels valencians estan impregnades de catalanitat. I que nosaltres, els valencians, hem estat també creadors de catalanitat”. Es verdad que los valencianos tenemos vocación de provincias, pero qué diferente provincianismo es este, capaz de modificar con su mera existencia el conjunto de la cultura en la que se inserta. Y dónde estaríamos ahora si hubiera sido mayoritario o hubiera devenido hegemónico en los setenta, si Emilio Attard no hubiera laminado a Muñoz y Burguera, si Manuel Broseta no se hubiera pasado al lado oscuro. Quién sabe. Acaso dibujando gozosas uves en nuestras calles y siendo un pueblo en marcha.
El otro pasaje es el largo capítulo que dedica al tándem formado por Xavier Casp y Miquel Adlert, fundadores de la editorial Torre, primero. Enfrentados a Carles Salvador y a Joan Fuster después. Peleas pequeñas, de escritores provincianos de un campo cultural subalterno y subterráneo que se cruzan por calles estrechas y mal iluminadas y hacen como que no se han visto, y no se saludan, y después cruzan dardos envenenados en la prensa o luchan por migajas, herederos póstumos de flores naturales marchitas. Y al final del camino, una de las ramas enfrentadas confluye en odios y enemigos con los agitadores del populismo y se convierte en su coartada intelectual. Xavier Casp, él si, Darth Vader de provincias, antaño participante en els Jocs Florals de la Llengua Catalana en Perpinyà, traduciéndose a si mismo, amputando tildes, haciéndose pequeño para caber en las Normas del Puig. Personaje trágico y menor, seguro que sufrió -y que gozó- en el momento de perpetrar la traición. Sólo traiciona verdaderamente aquel que ha amado mucho. La traición a veces tiene algo de venganza imaginaria. Xavier Casp vengó en todos nosotros, valencianos de su futuro, el orgullo herido.
El día 9 d’octubre, el día nacional de los valencianos, es siempre al comienzo del otoño. Este año, por primera vez en muchos años, existe la esperanza de que de verdad el invierno que venga después tenga final. Esperemos que de verdad sea canto del cisne y apoteosis, que los oropeles que premian la traición -Roma tenía mejores costumbres- la sepulten esta vez en los desvanes de la historia. Esperemos que nuestro pueblo no vuelva a entonar un “vivan las cadenas” colectivo y vuelva a convertir con su sufragio nuestra autonomía en la cobertura institucional del viejo caciquismo. Esperémoslo.
Pero de momento, comienza, melancólico, el otoño. Alberto Fabra lo mira llegar por las ventanas del palacio gótico de la Generalitat en que nunca creyó, y, con ademán de Gobernador Civil franquista, ensaya su vacilante discurso que convertirá otro 9 d’octubre en una parodia sarcástica del país que pudo ser.