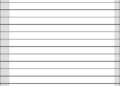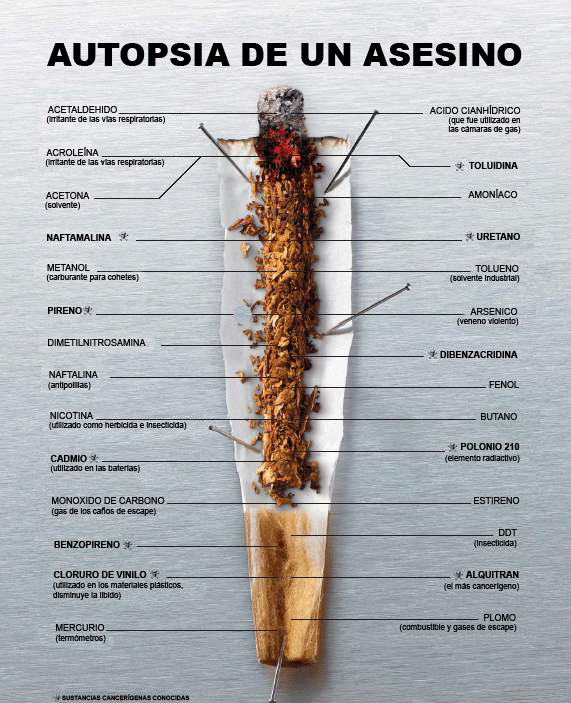Jesús Peris Llorca
Jesús Peris Llorca
Profesor de Literatura
Lo más preocupante de la presencia del fascismo entre nosotros es la indiferencia con la que es acogido. Más inquietante todavía que la exhibición de signos fascistas y neonazis por las calles de Valencia el 9 de octubre es la naturalidad con la que eran contemplados por los pacíficos vecinos. De hecho, era fácil comprobar como a señoras aparentemente inofensivas o a padres de familia que empujaban perezosamente el carrito de un niño en la mañana festiva les provocaban más hostilidad los “catalanistas” de Compromís que las fieras vestidas de negro que acababan de ofrecernos un recital de gritos de “Sieg Heil” en la calle de la Paz.
Ello sin duda tiene que ver con las herencias simbólicas de la peculiar transición valenciana, y cómo el postfranquismo supo pervivir agazapado entre los pliegues de la senyera coronada y azul y entroncar exitosamente con el núcleo duro de la valencianidad temperamental. Es un fenómeno complicado y de lenta y ardua solución, y hacen bien sin duda los animosos chicos de Compromís en disputar el terreno de los símbolos y en no renunciar a la arraigadamente valencianista Procesión Cívica. A ellos, a su tradición política, les pertenece mucho más que a los fascistas. Y es muy preocupante que una parte de la sociedad valenciana no lo vea así, y además de manera visceral.
El gobierno del PP además, en la respuesta que dio a la pregunta de Ignacio Blanco sobre la permisividad policial con los símbolos neonazis se obstina en la vieja y manida equidistancia. Se trataba -dicen- de separar a grupos radicales de distinto signo. Tan radical les parece a los probos prohombres que van a darle a Lo Rat Penat y a la RACV la capacidad de expedir certificados de valencianía un neonazi como un simpatizante de Compromís. Muy ejemplar. Todo cuadra.
Equiparar víctimas y verdugos es una vieja táctica del poder para marear la perdiz y dejar hacer a los segundos. A menudo, en la historia, ha disimulado soterradas complicidades. Escucho hoy en la Cadena SER que no se ha podido demostrar que la pelea entre el Frente Atlético y los Riazor Blues en que un aficionado gallego fue asesinado (asesinar es arrojar a una persona herida al río) fuera el resultado de una quedada por whatsapp. Si finalmente resulta que fue una encerrona, como afirman desde el principio algunos medios gallegos, supongo que la prensa de Madrid lo publicará a los cuatro vientos como hizo con la teoría de la quedada. Porque si no, no podré dejar de preguntarme por qué tanta insistencia en proclamar la equivalencia absoluta entre unos y otros, en diluir el fascismo de los matones de la capital del reino. Los Riazor Blues no son unos santos, desde luego, pero lo cierto es que en esta pelea ellos han puesto el muerto. Y los que tenían enfrente eran unos neonazis y fascistas de tomo y lomo. ¿Por qué tanta insistencia en diluir los roles de asesino y de víctima? ¿Y por qué tanto empeño en diluir la direccionalidad política de la violencia? Un ultraderechista madrileño ha matado a un antifascista gallego. ¿Es tan difícil escribir eso? ¿Por qué?
Conozco aficionados del Atlético de Madrid. Me parecen gente razonable, simpática, y bastante más afable y progresista que sus homólogos del Real Madrid. Y sin embargo, dieciséis años después del asesinato (ese sí a sangre fría) del pacífico seguidor de la Real Sociedad que pasaba por allí Aitor Zabaleta, los ultras del Atlético de Madrid han vuelto a asesinar. Durante estos años se les dejó campar a sus anchas en las gradas del Manzanares, mostrar banderas franquistas, hacer saludos nazis y mofarse de la víctima. Es imposible no darse cuenta de que de esos polvos vienen estos lodos y que esa pasiva complacencia deviene involuntaria complicidad.
Escribo esto con inquietud y preocupación. Porque ese puede ser nuestro problema también: creo que la indiferencia valenciana ante la exhibición de símbolos fascistas, ante las proclamas y las bravatas violentas de los neonazis, puede ser un caldo de cultivo preocupante en la ciudad donde el asesino de Guillem Agulló, reincidente además en la organización fascista, anda suelto e impune. Y no hay que investigar demasiado en youtube para encontrar vídeos de aficionados del Valencia CF ultras, vestidos de negro, con reconocibles actitudes, lanzando cánticos amenazadores hacia los aficionados del Levante UD antes del último derby.
Vaya por delante que yo soy del Valencia CF y que el equipo de Orriols no cuenta con mis simpatías deportivas. Y que creo que el Valencia CF tiene un potencial identitario más allá de la ciudad de Valencia que no tiene su rival. El Valencia CF, como la procesión cívica, debe ser de todos los valencianos. Pero ese no es ahora el tema, porque de lo que estoy hablando no es de un juego de balón.
Lo importante es que esos cánticos dan miedo: por quien los hace, por cómo los hace, por la ciudad en la que se producen y su complicada historia identitaria y de animadversiones contrapuestas, en la que desde luego no todos son iguales. Y por la indiferencia de algunos medios de comunicación y por el silencio acostumbrado de la grada.
Ahora estamos a tiempo. No puede solucionarse un problema sin reconocer su existencia. Y, sobre todo, no puede haber ni equidistancia ni medias tintas ante el fascismo.