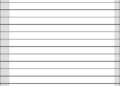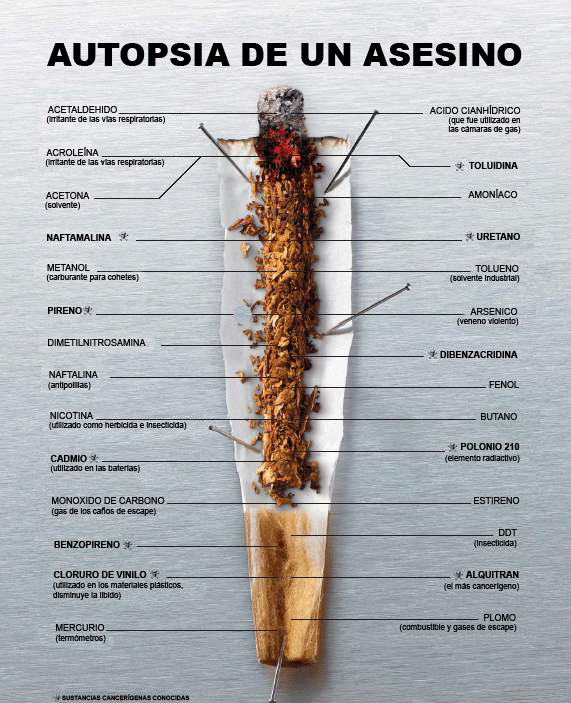José Carlos Morenilla
José Carlos Morenilla
Analista literario
Andan los apóstoles de las “no-prohibiciones” conmovidos y escandalizados porque estos días alguien ha prohibido algo, como si desterrando las prohibiciones los ciudadanos alcanzásemos el nirvana de la Libertad absoluta.
No recuerdan que hace ya 200 años, lustro arriba, lustro abajo, todos los países civilizados fueron uno tras otro prohibiendo la Esclavitud para bien de la Humanidad. Las prohibiciones forman parte indisoluble del acerbo cultural de los lugares donde viven mujeres y hombres libres. El Código de Circulación, sin el que nuestra civilización volvería al caos, contiene no pocas. Porque las prohibiciones que nos afectan a unos garantizan la libertad de los otros.
El motivo del guirigay de estas gentes tan reticentes a cualquier normativa, viene dado porque el Tribunal de Estrasburgo ha sentenciado que la decisión de Francia de prohibir el velo islámico en lugares públicos no viola la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es, que el Estado francés tiene derecho a legislar que las mujeres que visten cubiertas de pies a cabeza por el llamado burka, violan la Ley y por tanto deben permitir que se les vea la cara en lugares públicos, al menos en Francia.
Como debatir con quienes sus ideas están sometidas a Dios u otros dogmas ideológicos es inútil, me he permitido llamar en mi auxilio a la catarsis que las obras literarias pretenden alcanzar para exponer lo que de otra forma quedaría en un lance más del rifirafe pseudo-ideológico. No se si lo conseguiré, pero ahí queda mi intento:
Y A S M I N A
Yasmina acababa de cumplir 14 años. Estaba en su último año de Liceo, en realidad hoy era su último día de clase. Este verano tendría que decidir, cómo y dónde continuar su formación preuniversitaria. Su familia vivía de una industria dedicada a cocer piezas de cerámica desahogadamente, aunque
últimamente, ella había percibido inquietudes y conversaciones, abruptamente interrumpidas por su presencia, que apuntaban dificultades en el negocio familiar. Nada pareció cambiar, sin embargo, en su modo de vida. Su padre seguía el negocio de su padre, que lo heredó del suyo y así varias generaciones de lo que en realidad era más que una profesión un modo de vivir. Cuando sus padres se conocieron, su madre era una brillante técnico industrial con los estudios recién acabados en un país, Argelia, que aún era una colonia francesa. Ella ayudó a modernizar el trabajo que pasó de ser un taller de alfarero a la moderna industria de cerámica que era ahora. Sus padres siempre se habían tratado con un cariño y respeto mutuo un poco en desuso en esta nueva sociedad nacida de la independencia, cada vez más influenciada por la religión. Fue su madre la que decidió que Yasmina fuera al Liceo y no a una escuela de inspiración religiosa.
Hoy Yasmina estaba radiante. Aunque vestía con falda larga y no se maquillaba, acudía a clase con la cabeza descubierta y en algunas ocasiones, fuera ya de su casa se atrevía a peinar su pelo color de azabache en una trenza que terminaba con un lazo rosa que llevaba escondido en su bolsillo. Hanza, era un chico algo solitario. También iba al Liceo, a la clase de los chicos, pero a veces acompañaba a Yasmina un trecho camino de casa. Ella sabía que quería marcharse a Francia, donde tenía parte de su familia. Eso estaba mal visto, incluso entre los amigos de tan corta edad, y por eso él casi siempre estaba solo o caminaba junto a Yasmina. Apenas hablaban, algunas palabras en francés o inglés, lenguas en las que los dos eran los mejores de la clase. También sabía ella, desde hacía más de un año, que lo quería. Estaba enamorada y el mejor momento del día era aquel breve recorrido uno junto al otro sin casi decir nada. Ahora, él que también había terminado sus estudios básicos, iba a marcharse y tal vez nunca más lo volvería a ver. Espoleada por la urgencia y los desbocados latidos de su corazón, se paró repentinamente e hizo que la mirara a los ojos. “Quiero que me prometas una cosa, Hazan”. Él permaneció mudo pero no rompió el hechizo del momento. “Quiero que me prometas que cuando seas mayor estés donde estés volverás a buscarme”. Él la siguió mirando y algo cambió en su expresión, apretó ligeramente los labios. Y entonces sucedió. Junto a aquella higuera que era casi el único punto verde en un paisaje desolado, Yasmina se puso de puntillas y lo besó, mientras él torpemente la rodeaba con sus brazos. Fue un instante. Después él bajó un poco los ojos y en un tono casi inaudible dijo: “lo prometo”. Y dándose media vuelta se marchó. Como tantos otros días, ella lo vio marcharse, pero ahora ya no a hurtadillas, sino mirándolo abiertamente. Cuando ya se hubo alejado unos pasos, ella se giró a su vez y corrió hacia su casa como no lo hacía desde sus primeros años de Liceo, cuando contarle a su madre lo sucedido en el día, era sumamente urgente. Hoy además de sus buenas notas habituales tendría muchas cosas de las que hablar con ella.
Cuando llegó a casa le sorprendió la fiesta. Sus hermanos pequeños andaban con sus mejores ropas y la sala estaba ataviada para una cena de gala. Comprendió enseguida el motivo. El socio comercial de su padre había venido a cenar con toda la familia. La conversación con su madre tendría que esperar. Con un poco de prisa su madre la ayudó a arreglarse para la cena. Parecía distante y no dio pié ni tan siquiera a que Yasmina le enseñara sus notas. Durante la cena le presentaron a Omar, el hijo mayor del Sr. Ibrahim, que estudiaba en la Universidad en París. Era un joven alto, vestido con traje europeo, que contrastaba con la chilaba de su padre y la ropa de mujer musulmana de su madre. Los pequeños de ambas familias montaron mucho alboroto y notó en la forma de reprenderlos de su madre cierto nerviosismo. Ella habló animadamente con Omar, de sus estudios en Francia, de la vida en París e incluso se permitió mantener parte de la conversación en francés un poco presumida de su buen acento.
Cuando concluyó la cena, su madre hizo que la sirvienta se llevara a los niños de la mesa. Y entonces su padre adoptando un tono de solemnidad que no le conocía, la miró fijamente y le dijo. “Hija mía he decidido que te cases con Omar. Su padre está de acuerdo. Esta unión será muy importante para el porvenir de nuestras familias y de nuestro negocio. Por ahora, mientras Omar termina sus estudios, permanecerás en nuestra casa, pero te comportarás en la forma en que lo hacen las mujeres que están prometidas”. Ella permaneció impasible, absolutamente petrificada y apenas consiguió mirar por el rabillo del ojo a su madre, seria, distante, a punto de llorar y, ahora se daba cuenta, con un rostro pálido y avejentado por la falta de su habitual maquillaje.
Flotaba en un mundo ausente, exento de emociones. Apenas pudo oír las amables palabras de Omar que con un gesto elegante le entregó una preciosa caja, evidentemente comprada en París. Mecánicamente la abrió. Encontró un bonito pañuelo de seda natural. Entonces comprendió. Era un hijab. Su primer hijab.