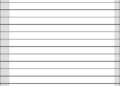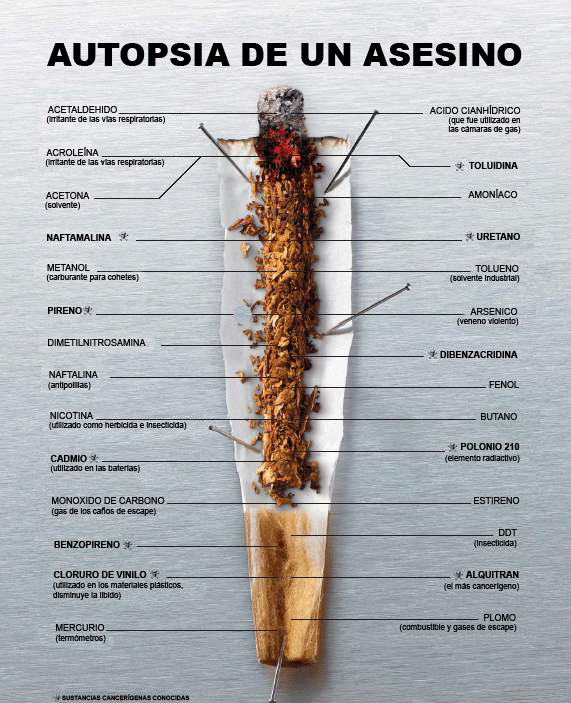José Carlos Morenilla
José Carlos Morenilla
Analista literario
El placer de escuchar música no puede ser considerado un comportamiento elitista en el mundo de hoy. Muchos de los dispositivos electrónicos personales que nos acompañan cada día, se han nutrido del desarrollo tecnológico de aquellos walkman que, a finales de los setenta, permitían a las gentes que caminaban escuchar música. Y no hay nada más diverso, sorprendente y creativo que la música.
El delicado ecosistema en el que hemos nacido, mantiene unidas las unas a las otras, a cada una de las moléculas de materia de nuestro planeta. Esa tensión invisible, inmaterial, etérea e irrompible, hace posible que en nuestra atmósfera, se propaguen el tipo de ondas que permiten a nuestros sentidos oír. Es esa característica, esa naturaleza, ese sorprendente milagro, el que ha hecho que los hombres sean hombres, y que ninguno de ellos sea ajeno a todos los demás. Vivimos en un mundo que escucha.
He aprendido con la música de Beethoven que siempre las cosas se pueden decir de otra manera.
Producir y escuchar música es el índice de desarrollo cultural más avanzado de nuestra condición de humanos, de terráqueos. Y como todo lo que comparte la condición humana, el arte, la música, evoluciona. No soy un experto, ni nadie que pueda dar lecciones musicales. No conozco los términos precisos, analíticos o descriptivos, que permiten componer con la erudición adecuada, un comentario musical. Mis opiniones nacen del entusiasmo, y mis palabras de la admiración.
Adoro a Beethoven. Tanto, que cada una de sus composiciones me emociona, e irremediablemente me aparta de la realidad y me conduce a un universo de sueños imposibles. La música, y en concreto las sinfonías del maestro de Bonn, me han enseñado a reconocer y admirar los matices. Creo yo, que al componer sus obras, empezaba jugando al gato y al ratón con quienes lo escuchaban. Escondía el tema que habría de ser el leitmotiv. Proponía algunos señuelos y conseguía sorprender. Después, llegaban los matices. Cuando crees haber rebasado el climax, cuando parece que ya se han agotado todas las escalas, aún queda otra, y otro instrumento, y otro, y esa melodía que ya conoces, te secuestra y se apropia de tu alma. He aprendido con su música que siempre las cosas se pueden decir de otra manera. Que aunque parezca imposible, la misma cuestión puede ser explicada de otra forma y que la diversidad construye la belleza. Que cada instrumento, por diferente que sea, puede interpretar la misma melodía, y que todos juntos, los más inverosímiles o inesperados incluidos, pueden formar parte de la orquesta.
La música militar no tiene matices. Es todos a la vez y cuanto más fuerte mejor.
Quienes lo odiaban, quienes lo temían, quienes lo envidiaron desde que oyeron su primer acorde, al escuchar su primera sinfonía, lo acusaron de componer música militar con orquesta. Nada más injusto, nada más vil que esa acusación. La música militar no tiene matices. Es todos a la vez y cuanto más fuerte mejor.
Los fanáticos, los que hacen de la fuerza la base argumental de su discurso, no entienden de matices. Es conmigo o contra mí. Son los que se quedaron en la tabla de multiplicar del uno: una nación, una lengua, un destino, una lucha, una mente, una religión, una sola fuerza. El dos, desentona tanto que hay que exterminarlo. Al “bi-loquesea” hay que exterminarlo. Sorprendentemente, los hombres sin música, tratados con una vara, no formarán una orquesta pero pueden formar un rebaño. Y los fanáticos, los totalitarios, prefieren los rebaños a las orquestas.
A Winston Churchill se le atribuye aquella frase que pronostica que la democracia ganará la regata aunque cada uno de los remeros reme por su lado. Hoy quiero creerlo. Antes, cuando no vivía en una democracia, lo creía. Ahora, tengo que escuchar cada vez más a menudo a Beethoven, para creerlo.