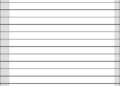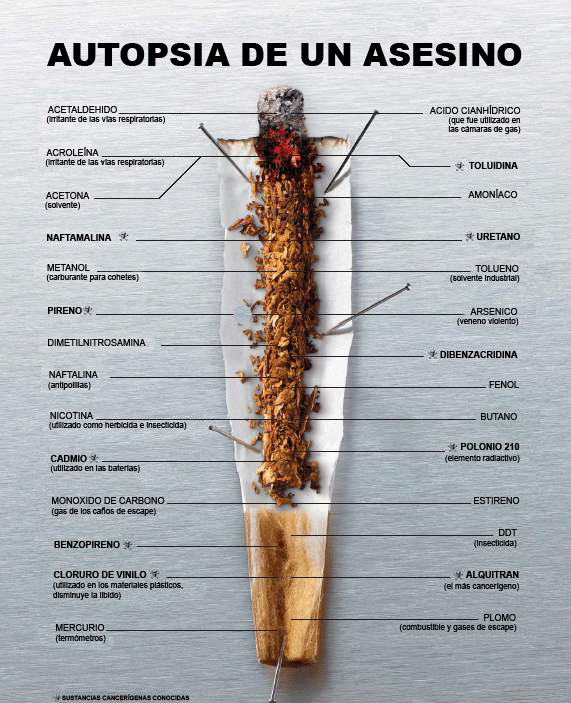Profesor de Literatura.
A veces en algunas de mis clases hemos analizado San Manuel Bueno, mártir, la novela de Miguel de Unamuno acabada de escribir en noviembre de 1930, nada menos. Cuenta la historia del buen sacerdote de Valverde de Lucerna, que se desvivía por la felicidad de sus feligreses y reservaba para sí mismo un secreto terrible: no creía en la vida eterna. De hecho, como se sugiere con claridad en algún pasaje, ni siquiera creía en Dios. Cuando Lázaro el librepensador vuelve de América todo parece presagiar el enfrentamiento, un motivo clásico de la narrativa del siglo XIX y del arranque del XX. Sin embargo, don Manuel, el sacerdote, opera con facilidad la conversión. Le basta con confesar su secreto y explicarle a Lázaro la santidad de su misión y la intensidad de su martirio. Reserva para sí las “torturas de lujo” a la vez que garantiza la inconsciente felicidad del pueblo, convencido de que las penas de esta vida -de la vida- son una inversión segura que le será reintegrada con creces en forma de “gloria eterna”.
La novela ha sido leída habitualmente en términos metafísicos y existenciales, como puesta en narración del sentimiento trágico de la vida que caracteriza la filosofía de Unamuno. Sin embargo, creo que lo más interesante de la novela no se encuentra ahí, sino en la manera cómo escenifica un pacto entre los intelectuales para garantizar -y gestionar- la ignorancia del pueblo. Se abandona definitivamente el ideal ilustrado del letrado como pedagogo que todavía encarna Lázaro antes de llegar al pueblo y se abraza el ideal moderno del intelectual populista, convertido en gestor de la ignorancia de las masas. Ya no es importante la verdad: ya no se trata de luchar contra la alienación, sino de gestionar el saber de los otros para provocar en ellos un efecto determinado. Lázaro y Don Manuel serían así una especie de versión ficcional y modernista de Pedro Sánchez y Albert Rivera, si no fuera porque estos tienen bastante poco de intelectuales. El arcángel anunciador ha sido además sustituido por el diario El País, lo cual constituye una versión evangélica definitivamente menor.
Afortunadamente para los habitantes de Valverde de Lucerna don Manuel y Lázaro son más buenos que el pan, y su objetivo es tan sólo que vivan felices en la ignorancia. Quien muere creyendo que va a vivir para siempre vivirá para siempre. Pero eso no cambia el fondo de la cuestión, ya que si los intelectuales son los gestores del saber popular todo depende de que sus intenciones sean buenas o malas, porque ya no importa la verdad, sino el objetivo que se quiere conseguir mediante la administración de la información.
Estos días me he acordado de esta novela en varias ocasiones. Por ejemplo al escuchar las interpretaciones canónicas sobre por qué hemos llegado a nuevas elecciones por culpa de Podemos, y por qué lo más razonable era que el partido de Pablo Iglesias, Compromís y demás hicieran posible un gobierno del PSOE con Ciudadanos sin formar parte de él y sin ofrecer alternativas que además de ser de izquierdas implicaban una solución al grave problema de cohesión territorial y de identidad (pluri)nacional que sufre este país. Los editoriales y las tertulias han dado todo un muestrario de sofismas, piruetas dialécticas o incluso mentiras lisas y llanas. Y evidentemente el objetivo de estos donmanueles de vía estrecha no es nuestra felicidad sino la suya, y, especialmente, la de las élites económicas que son los verdaderos pastores de estos pastores mediáticos. El señor -literalmente- es su pastor.
Pero también me acordé de la novela a propósito de las polémicas diversas e interesadas sobre si el alcalde de Valencia -o la alcaldesa de Gandia- o el Concejal de Cultura Festiva, deben participar en las procesiones, en calidad de qué deben hacerlo o incluso dónde. Todo ello me recordó la vieja sospecha de que muchos sacerdotes y algunos presuntos beatos que se dan golpes de pecho en realidad no creen ni en Dios ni en la Virgen. Son para ellos tan sólo fetiches con los que pastorear a las masas, igual que la promesa de vida eterna que envolvía en celofán futuro la felicidad presente en Valverde de Lucerna. Y otra vez en este caso su objetivo no es nuestra felicidad sino nuestra manipulación en provecho propio. Y ni siquiera, por cierto, se les ve muy torturados, porque además de descreídos lo que son es muy cínicos. En efecto, uno llega a dudar sobre a quién se le lanzaban en realidad los pétalos de rosa en las procesiones del pasado, si a la Virgen de los Desamparados o a la alcaldesa saltarina, sobreactuadamente campechana y presuntamente corrupta que llevaba detrás.
Creo que Rita Barberá era su becerro de oro.