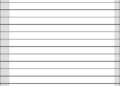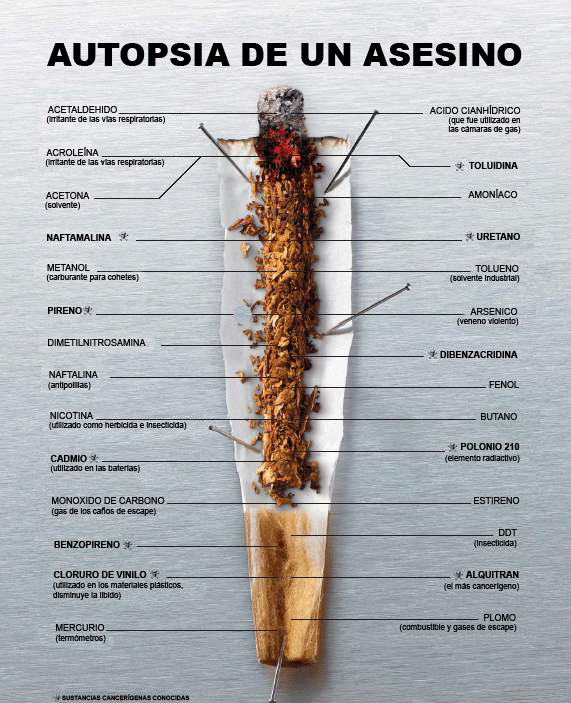Hubo un tiempo en que no sabías lo que te esperaba.
Cierto, cuando uno correteaba por la plaza, entre ninots, grúas y señores con mono blanco y pincel en mano que te decían que te largaras de allí, pesadez de niño, nadie te decía que ya pertenecías, sin saberlo, a esa especie en extinción llamada “el relevo generacional”.
Conforme han pasado los años, claro, te has enterado (más o menos), de qué es lo que hay que hacer para plantar durante unos pocos días un monumento de material volátil (me refiero a la falla, en qué están pensando) que tarda prácticamente todo el resto del año en construirse, quemarlo entero, y además quedar bien (más o menos) con mamás y suegras de Falleras Mayores y Corte de Honor.
En el proceso, además de tiempo (mucho) y ganas (¿de dónde saldrán?) has invertido la mala leche que tu formación te ha permitido criar (cinco años de carrera con complementos), un cursillo acelerado de “estoy de vuelta de todo”, y una fe errática en que las personas actúan de buen corazón (iluso).
Sin olvidar los inevitables horarios nocturnos (¿es usted prostituto, joven? No agente, soy fallero), el agradable intercambio de opiniones (que te digo que las Falleras salen antes que el ramo, y así se ha hecho toda la vida, ¿está claro?), o esas exquisitas fiestas interdisciplinares que son las juntas generales.
Todo para qué (no se preocupen, es una pregunta retórica). Hoy en día la competitividad se ha afianzado en el mundo fallero como un símbolo más de la necesidad acuciante de transformar una Falla en una empresa. Mientras, se sigue empeñando la gente en extraer el sentido filosófico o romántico a una celebración antigua y tradicional, instalada generaciones ha en la idiosincrasia de este pueblo. Se dice, por ejemplo, que las Fallas son símbolo de renovación y pureza, algo así como una oportunidad única para expiar tus pecados, y quedar rebautizado por el fuego hasta el año que viene. O también que las Fallas son una gigantesca alegoría de la futilidad de la vida y el ser humano.
Quizá no les falte razón. En este siglo XXI que nos ha tocado vivir, ¿quién puede desentrañar las razones que llevan a un ateo a cargar con una cesta de flores para la Virgen? ¿o a una feminista de pro manifestarse “encantada” de ser exaltada?
Como digo, hay preguntas cuya respuesta no es sencilla. Con el tiempo se acaba de asumir que uno es fallero, y además un fallero atrapado. Si algún día logras responder todas las preguntas, es posible que te despidas al estilo “mascletà”, y te vayas a descansar a tu casa.
Y sin embargo, sigues contando los años por Fallas, en vez de por Navidades. Sigues sintiéndote plenamente satisfecho, cuando los primeros rayos de luz despuntan una mañana de Marzo, y todo está preparado para la gran debacle (todo barrido y limpito, señor Presidente). Sigues emocionándote, igual que cuando eras un chaval, cada vez que ves caer el remate envuelto en llamas, vencido ya el pobre, y olas de calor te queman la punta de la nariz. Sigues, en fin, pensando que ser fallero vale la pena.
Serás tonto.
Ignacio Javier Benítez Sánchez