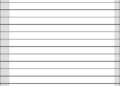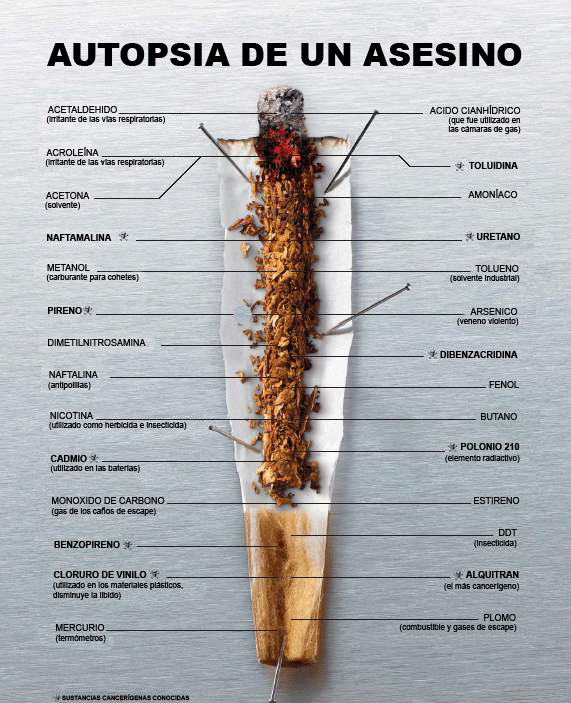José Antonio Palao Errando
José Antonio Palao Errando
Profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castelló
Nací en la ciudad de Valencia hace casi 52 años y nunca he tenido domicilio en otro lugar. Me emociona este cielo bárbaramente azul y ante un Sorolla siento que el misterio de esa luz es el misterio de la verdad. Sé valorar el trueno sinfónico de una buena mascletà y sé que ésta no ha sido buena si entre alguna sístole y su sucesiva diástole uno no se ha asomado al abismo de un desgarro irreparable de las entretelas de su corazón. La pólvora bien disparada me huele a hogar y la ira me posee cuando veo que a un engrudo con guisantes y fósiles mal incorruptos y peor triturados de chitosán, flotando en una pasta oleaginosa, cometen el sacrilegio de llamarlo paella en Madrid, en Barcelona y en otras metrópolis de este planeta. Si bien mi lengua madre es el castellano, venero la lengua de mi pueblo y, si me emociona Garcilaso, también lo hacen Joanot o Ausiàs March.
Dados estos precedentes supongo que a nadie debe extrañar que sienta una profunda animadversión por las fallas. Hay quien me habla de otras fallas, sin cancerberos mal encarados a la puerta de los casales que miran a los transeúntes con cara de “no te atrevas a entrar, que no has pagado las cuotas”, de vecindarios solidarios e integrados alrededor del monumento al pueblo vengándose de los pudientes con su sátira, de falleras puño en alto, de calles para todos sin uniformados ocasionales que las tomen por asalto para sus desfiles opulentos, o para sus bacanales de mediocridad entre dos lenguas, con su orgullo de baja intensidad y su auto-odio prepotente. Hay gente que me habla de unas hipotéticas fallas populares, pero para mí son una entelequia (hija de un pasado evanescente o de un futuro utópico) que yo no he visto jamás. El mismo franquismo que prohibió los carnavales por peligrosos y subversivos fundó rápidamente una junta central fallera sabiendo que sería el gran vivero que es de exultación regional inofensiva y de ideología conservadora.
Hay gente que me habla de unas hipotéticas fallas populares, pero para mí son una entelequia (hija de un pasado evanescente o de un futuro utópico) que yo no he visto jamás.
Valencia (nada me autoriza a hablar de cómo se celebran las fallas en otros municipios del País Valenciano), que es una urbe de casi un millón de habitantes con un área metropolitana que suma como mínimo medio millón más, sin embargo, se empeña en imprimir a sus fiestas un marchamo cutremente rural y folclórico en el más rancio y reaccionario sentido de la expresión, en la que una serie turbamultas copan con su ruido desarticulado y su mal gusto bien enaltecido cada rincón de la ciudad sin permitir la más mínima opción a la moderna libertad de elegir momentos, placeres, estados de ánimo. Tal vez sea en el único caso en mi vida en que se me vea clamar por la racionalidad. Y es que en Valencia en Fallas no se trata de una anarquía festiva y carnavalesca, sino de algo así como un antipático caos pequeño-burgués. Un egoísmo gregario, masivo y sin ley. Se pretende que seamos felices con la masa, que admiremos sus desfiles uniformados, su vacuo folclorismo de derechas, que traiciona su lengua y su historia, como un líder totalitario exige una humillada sonrisa a su plebe antes sus despliegues de potente opulencia. Plantar 800 fallas, no dejar ni un rincón sin invadir, cortar las calles durante casi un mes, en muchos casos, es un vandalismo atroz perpetrado por gentes que el resto del año se quejan de que no puede trabajar porque alguna tarde unos miles de ciudadanos se manifiestan por los derechos de todos.
Y es que en Valencia en Fallas no se trata de una anarquía festiva y carnavalesca, sino de algo así como un antipático caos pequeño-burgués. Un egoísmo gregario, masivo y sin ley.
Lo peor de las fallas es, insisto, que no te dan opción. Con lo que se topa un ciudadano al salir a la calle es con la violencia y la agresión institucionalizadas y con la falta de mínimo respeto a su sensibilidad, a su privacidad y a su calma. Y en el noventa por cien del territorio urbano, se topa también con la más absoluta fealdad, pues la mayoría de las comisiones utiliza los monumentos como vulgar excusa para cortar las calles con sus carpas verbeneras, y para ello las llenan de adefesios en serie que han encargado a unos profesionales (éstos sí, quiero subrayarlo, mucho más respetables que las intenciones de sus clientes) sin mayor interés por su tema, su arte o su mensaje, mostrando una manifiesta falta de respeto por los vecinos que, al menos, deberían tener derecho a aspirar, en medio de tanta molestia, a traer a sus amigos al barrio para presumir un poco. Pero ni eso. Lo único que puede hacer un vecino de Valencia, porque en su casa, invadida por estruendos explosivos o chirriantes las veinticuatro horas del día, no puede estar, es huir a los pocos enclaves que tienen un monumento digno y vivir la masificación, el acoso y el frío grasiento del fin del invierno como un turista beodo más, que es para quien se levantan esos portentos como un vacío parque temático. Vamos, en lo que se ha convertido esta ciudad todo el año, sólo que con más crueldad las tres primeras semanas de marzo.
Lo peor de las fallas es, insisto, que no te dan opción. Con lo que se topa un ciudadano al salir a la calle es con la violencia y la agresión institucionalizadas
En fin, el caso es que el inveterado egoísmo fallero coloca a muchos valencianos en una posición de minoría étnica (no es cuestión de estadísticas, sino de posiciones estructurales) añorando tener, como otras, al menos un gueto en el que acogerse a asilo frente a las cuadrillas desafiantes y sus disparatados explosivos. Sabemos que el salvajismo en Europa es bárbaro y que de aquí partieron siempre los homínidos más crueles a la conquista del planeta. Yo, cuando veo a un fallero enseñando a su hijo a tirar petardos no puedo dejar de evocar la imagen de un cromañón enseñando a los vástagos de su horda a incendiar las aldeas vecinas. Y si el vecino se queja, esto son fallas y vete a Cuba, si te gusta el mambo, comunista; o a Andalucía a vivir de los EREs… rojo; o a Catalunya a bailar sardanas, catalanista.
Y si el vecino se queja, esto son fallas y vete a Cuba, si te gusta el mambo, comunista; o a Andalucía a vivir de los EREs… rojo; o a Catalunya a bailar sardanas, catalanista.
Algunos me cuentan que hubo y habrá otras fallas. Me parece una estupenda leyenda mitológica. Yo lo único que sé es que hubo una generación hace entre 30 y 40 años que lo intentamos. Fuimos cruelmente derrotados. No he querido disimular la amargura del vencido en mis palabras. Supongo que aún puedo estropearlo más dedicando mi última línea a Joan Fuster, que definió las fallas como “un cagalló del franquisme” Y apenas le dio tiempo a ver a Rita botando en el balcón…